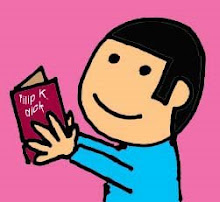Stuck (2007)
Dir.: Stuart Gordon
Canadá / USA
Una de las cosas que mejor hace el cine es enseñarnos lo que de otra forma nunca veríamos. O mostrarnos, haciendo público, aquello de lo que no se habla, o no se habla en todo su explícito detalle. Se puede hacer bajo la forma de un documental, o se puede hacer presentando los secretos de la sociedad en la ficción. La literatura lo hace también, pero hay sordideces que sólo vemos realmente, con un impacto verdadero, cuando las vemos en una pantalla. Aunque sean de mentira. Stuart Gordon, viejo conocido del fantástico más militante desde mediados de los 80, lleva una temporada poniendo miserias físicas y morales de nuestro tiempo en la cara de quien quiera verlas. Y resulta que funciona mucho mejor que en sus películas de terror -y que otro cine que pretende ser más socialmente crítico-, ejemplificando aquello de que lo más terrible está en la puerta de al lado, no en el más allá. ¿Qué enseña Stuck? Responde, con imágenes sin ambigüedad posible, a preguntas que cualquiera que no viva ciertas situaciones se hace inevitablemente cuando piensa en ellas: ¿cómo se limpia a un viejo en un asilo cuando se hace sus cosas encima?; ¿cómo llega un hombre medio a convertirse en vagabundo?; ¿de verdad hay gente así que trabaja de eso? En la realidad, no sería sorprendente descubrir que una virtuosa gerocultora, que es el amor de todos los ancianos a los que cuida, se dedica por las noches a meterse pastillas, a tirarse a delincuentes y a conducir borracha. Que sólo piensa en ella, y que su trabajo es una especie de burbuja moral alejada de su forma de vivir. En la realidad, a diario. En la ficción, raro. Y más raro aún en una película como Stuck, que se pasea por festivales de cine fantástico. ¿Quién podría esperar tal naturalidad en un thriller ultraviolento? Lo más curioso de todo es que la naturalidad, sin duda impostada y sensacionalista, pero no por eso menos natural, viene del guión. De nuevo, ¿quién iba a esperar que aquí podría haber un buen guión? Señala sin pudor excrecencias sociales -y literales-, pero a la vez se aleja del cine social, en el sentido del género establecido como tal, cuando decide mezclarlas con el puro terror. De la tensión entre el guión inteligente, imprevisible, por momentos prometedoramente brillante, y la dirección de puro directo-a-vídeo de Stuart Gordon, surge el extraño interés de sus últimas películas. Son historias con las que, digamos, por ejemplo, los hermanos Coen podrían haber apasionado a parte de la crítica, con su mejor y más personal manejo del material de partida. Pero Stuart Gordon es un director limitado, funcional, efectivo aunque sin un talento especial. Una vez se descubre la mecánica argumental de una secuencia, lo que a veces cuesta por una estupenda imprevisibilidad, se intuye cuál va a ser el siguiente plano, y el siguiente y el siguiente. De la mezcla de esa -sin duda eficaz- medianía con el atrevimiento de guiones que la superan ampliamente se genera la irritante potencia de sus últimas obras. No es habitual, y menos hoy, que el director, contratado en la actualidad en función de su capacidad pirotécnica, quede por debajo del guión. Aquí eso es sorpresa y extrañeza. El efectismo inserto en esos libretos recobra su función necesaria. El adocenamiento de la dirección de pura serie B se vuelve transgresión. La violencia vuelve a molestar.
¿Qué enseña Stuck? Responde, con imágenes sin ambigüedad posible, a preguntas que cualquiera que no viva ciertas situaciones se hace inevitablemente cuando piensa en ellas: ¿cómo se limpia a un viejo en un asilo cuando se hace sus cosas encima?; ¿cómo llega un hombre medio a convertirse en vagabundo?; ¿de verdad hay gente así que trabaja de eso? En la realidad, no sería sorprendente descubrir que una virtuosa gerocultora, que es el amor de todos los ancianos a los que cuida, se dedica por las noches a meterse pastillas, a tirarse a delincuentes y a conducir borracha. Que sólo piensa en ella, y que su trabajo es una especie de burbuja moral alejada de su forma de vivir. En la realidad, a diario. En la ficción, raro. Y más raro aún en una película como Stuck, que se pasea por festivales de cine fantástico. ¿Quién podría esperar tal naturalidad en un thriller ultraviolento? Lo más curioso de todo es que la naturalidad, sin duda impostada y sensacionalista, pero no por eso menos natural, viene del guión. De nuevo, ¿quién iba a esperar que aquí podría haber un buen guión? Señala sin pudor excrecencias sociales -y literales-, pero a la vez se aleja del cine social, en el sentido del género establecido como tal, cuando decide mezclarlas con el puro terror. De la tensión entre el guión inteligente, imprevisible, por momentos prometedoramente brillante, y la dirección de puro directo-a-vídeo de Stuart Gordon, surge el extraño interés de sus últimas películas. Son historias con las que, digamos, por ejemplo, los hermanos Coen podrían haber apasionado a parte de la crítica, con su mejor y más personal manejo del material de partida. Pero Stuart Gordon es un director limitado, funcional, efectivo aunque sin un talento especial. Una vez se descubre la mecánica argumental de una secuencia, lo que a veces cuesta por una estupenda imprevisibilidad, se intuye cuál va a ser el siguiente plano, y el siguiente y el siguiente. De la mezcla de esa -sin duda eficaz- medianía con el atrevimiento de guiones que la superan ampliamente se genera la irritante potencia de sus últimas obras. No es habitual, y menos hoy, que el director, contratado en la actualidad en función de su capacidad pirotécnica, quede por debajo del guión. Aquí eso es sorpresa y extrañeza. El efectismo inserto en esos libretos recobra su función necesaria. El adocenamiento de la dirección de pura serie B se vuelve transgresión. La violencia vuelve a molestar. Sí, Stuck duele. Hay ensañamiento y hay morbo, acumulando hasta el exceso detalles y momentos desagradables, pero con un raro empaque que aparenta desviarlos de la superficialidad habitual, de la que al menos el guionista se aleja conscientemente. Y hay una brutal moralina, herencia hipertrofiada y mejorada de los tiempos de Gordon en el cine de terror, del que también viene la sensación de fatalismo inevitable, que asusta porque se conoce verdadera. La protagonista de Stuck -y de hecho todos los personajes- sólo mira por sí misma, hasta extremos paroxísticos. Pero la fuerza en la base es que, en el fondo, se entiende que no es una exageración paródica. Y aquí viene otra clave: la despiadada historia se inspira en hechos reales. ¿Sorprende descubrirlo? No. Casi es irrelevante, porque se sabe que podría pasar lo que se cuenta. El egoísmo radical, casi solipsista en su exclusivismo ontológico -sólo existo yo, o sólo yo soy bueno y tengo razón-, es uno de las características más claras de nuestro tiempo. Una de las mayores bazas de la desorientación que provoca el último Gordon es que, a pesar de todo esto, su estilo no es realista. No busca una sordidez recargada y sucia puede que más acorde con lo que cuenta, sino que se mantiene fiel a la narrativa del fantástico. No existe aquí el creativo y salvaje feísmo de Paul Schrader, con el que su obra reciente se emparentaría, Stuart Gordon casi a modo de primo del pueblo. Desnuda miserias psicosociales auténticas con la forma del gore más efectista y, por momentos, burdo. Y la fórmula le funciona. Sus últimas películas, King of the ants, Edmond y Stuck, con toda su irregularidad y mediocridad latente, están entre las más incómodas de la década. Un mérito destacable en la época del torture porn y del espectador de vuelta de todo. Por eso hay que indagar por qué funcionan.
Sí, Stuck duele. Hay ensañamiento y hay morbo, acumulando hasta el exceso detalles y momentos desagradables, pero con un raro empaque que aparenta desviarlos de la superficialidad habitual, de la que al menos el guionista se aleja conscientemente. Y hay una brutal moralina, herencia hipertrofiada y mejorada de los tiempos de Gordon en el cine de terror, del que también viene la sensación de fatalismo inevitable, que asusta porque se conoce verdadera. La protagonista de Stuck -y de hecho todos los personajes- sólo mira por sí misma, hasta extremos paroxísticos. Pero la fuerza en la base es que, en el fondo, se entiende que no es una exageración paródica. Y aquí viene otra clave: la despiadada historia se inspira en hechos reales. ¿Sorprende descubrirlo? No. Casi es irrelevante, porque se sabe que podría pasar lo que se cuenta. El egoísmo radical, casi solipsista en su exclusivismo ontológico -sólo existo yo, o sólo yo soy bueno y tengo razón-, es uno de las características más claras de nuestro tiempo. Una de las mayores bazas de la desorientación que provoca el último Gordon es que, a pesar de todo esto, su estilo no es realista. No busca una sordidez recargada y sucia puede que más acorde con lo que cuenta, sino que se mantiene fiel a la narrativa del fantástico. No existe aquí el creativo y salvaje feísmo de Paul Schrader, con el que su obra reciente se emparentaría, Stuart Gordon casi a modo de primo del pueblo. Desnuda miserias psicosociales auténticas con la forma del gore más efectista y, por momentos, burdo. Y la fórmula le funciona. Sus últimas películas, King of the ants, Edmond y Stuck, con toda su irregularidad y mediocridad latente, están entre las más incómodas de la década. Un mérito destacable en la época del torture porn y del espectador de vuelta de todo. Por eso hay que indagar por qué funcionan.
martes, 17 de noviembre de 2009
STUCK
martes, 10 de noviembre de 2009
Apuntes para el encumbramiento de Walter Hill
 ¿Acaso no existen ya los artesanos en los que se puede descubrir arte, como en los tiempos de reivindicación de John Ford o Howard Hawks? En el cine americano moderno ¿tan autoevidentes son los autores, y diferenciables de los directores simplemente currantes? ¿Existe un hiato de este tipo de cineastas entre la segunda mitad de los 70 y la actualidad, como podría parecer por su falta de reconocimiento? No. Sigue habiendo grandes creadores dentro de los márgenes de la industria, en un estilo idéntico al de los reivindicados en aquellos primeros años de la teoría del auteur. Como Walter Hill. Un hombre sin detractores, pero cuya valoración no suele ir más allá del "un estupendo director de cine de acción". Como con aquellos grandes, el error es de miopía, es asociar su mérito a los géneros, a la pura efectividad, a un simple cine comercial por más bien hecho que esté. O el error es infravalorar ese mérito. Toda su obra, más allá de géneros, es salvajemente coherente y unitaria. Su propia humildad es equiparable también a la de los maestros clásicos, sin dar demasiadas explicaciones de su cine: ¡que él (porque es masculino) se explique por sí mismo! Resulta casi anacrónico verle hablar de estudios y productores, de tiempos de rodaje; pero es en esos términos en los que se refiere a sus películas. Siempre dejando pequeñas pistas sobre su personalidad creadora.
¿Acaso no existen ya los artesanos en los que se puede descubrir arte, como en los tiempos de reivindicación de John Ford o Howard Hawks? En el cine americano moderno ¿tan autoevidentes son los autores, y diferenciables de los directores simplemente currantes? ¿Existe un hiato de este tipo de cineastas entre la segunda mitad de los 70 y la actualidad, como podría parecer por su falta de reconocimiento? No. Sigue habiendo grandes creadores dentro de los márgenes de la industria, en un estilo idéntico al de los reivindicados en aquellos primeros años de la teoría del auteur. Como Walter Hill. Un hombre sin detractores, pero cuya valoración no suele ir más allá del "un estupendo director de cine de acción". Como con aquellos grandes, el error es de miopía, es asociar su mérito a los géneros, a la pura efectividad, a un simple cine comercial por más bien hecho que esté. O el error es infravalorar ese mérito. Toda su obra, más allá de géneros, es salvajemente coherente y unitaria. Su propia humildad es equiparable también a la de los maestros clásicos, sin dar demasiadas explicaciones de su cine: ¡que él (porque es masculino) se explique por sí mismo! Resulta casi anacrónico verle hablar de estudios y productores, de tiempos de rodaje; pero es en esos términos en los que se refiere a sus películas. Siempre dejando pequeñas pistas sobre su personalidad creadora. No basta con ser personal. Hay que tener una visión; algo que contar y una buena manera de hacerlo, que podría decir él. Clint Eastwood o Sidney Lumet son oficialmente los últimos estandartes de la escuela clásica americana. Ron Howard, en todo su inane academicismo, y Walter Hill serían los siguientes en la genealogía. Tarantino, con Hill como una de sus principales influencias, también retoma una manera seria -digna- y clásica, alejada de las modas, de entender el cine. En una hipotética oposición entre dos maneras clásicas -históricas- de entender el cine, él va por la vía de la nouvelle vague, mezclada con el amor por el cine "mal visto", en los sentidos más amplios de la expresión. Walter Hill tira por la vía puramente americana, fusionada con una modernidad estética discreta pero poderosa. Como representante del clasicismo bien entendido, no es un reaccionario ni un nostálgico, sino que cree que los valores y las formas del western y del cine de gangsters son los mejores para hablar del Bien y del Mal y para dotar de potencia al relato. Relato del individuo. En última instancia, paralela a la otra última del placer del relato puro, sus películas tratan siempre sobre individuos. Radicalmente anticlasista y antirracista, es siempre irrelevante que sus personajes sean blancos o negros -excepto por motivos históricos-, hombres o mujeres, policías o ladrones. Músicos o espectadores. Todos son ambiguos y luchan cada uno por un objetivo basado en una ética en la que creen hasta el fin... el cual siempre justifica los medios. ¡Es el espíritu americano! Espíritu en el que, por supuesto, hay unos personajes tajantes: los Malos. Esos sí que no se andan con chiquitas, ni dudan ni de ellos se duda. Su primera reacción es siempre matar; pero no será que no avisaba su mirada febril de yonqui, su pelo estropajoso, su pendiente barriobajero. Son Malos absolutos, pero a diferencia del lugar común del cine de acción barato con el que se pueden confundir fácilmente, aquí no lo son por contraposición a los Buenos, sencillamente porque no los hay. Son Malos por sí mismos, porque es su papel no ya en la película, sino en el sistema del mundo tal y como lo entiende Walter Hill. Sí, él en persona, porque escribe sus propios guiones. Las muertes son gratuitas pero, a diferencia del cine de acción burdo, sin serlo: todas tienen cierto nivel de carga simbólica. Criminal mata a policía, policía mata a criminal, criminal mata a criminal. Siempre la ley, ese estorbo que sólo sirve para darle a cada uno un disfraz diferente, bajo el cual todos se comportan a su manera y siguiendo una moral firme y auténtica, alejada de convencionalismos legales. Todos menos los Malos. Son caos y destrucción. No se necesita a la Ley para ver quiénes son, ni siquiera necesitan un disfraz de policía o criminal, aunque los utilicen indistintamente. Son, literalmente, demonios. Y no sólo en la Ley americana, sino en una Ley general: existen y son reconocidos de la misma manera en la URSS de Danko: Calor rojo (Red heat, 1988). La Ley demuestra su universalidad en la traducción de una historia de samurais en El último hombre (The last man standing, 1996).
No basta con ser personal. Hay que tener una visión; algo que contar y una buena manera de hacerlo, que podría decir él. Clint Eastwood o Sidney Lumet son oficialmente los últimos estandartes de la escuela clásica americana. Ron Howard, en todo su inane academicismo, y Walter Hill serían los siguientes en la genealogía. Tarantino, con Hill como una de sus principales influencias, también retoma una manera seria -digna- y clásica, alejada de las modas, de entender el cine. En una hipotética oposición entre dos maneras clásicas -históricas- de entender el cine, él va por la vía de la nouvelle vague, mezclada con el amor por el cine "mal visto", en los sentidos más amplios de la expresión. Walter Hill tira por la vía puramente americana, fusionada con una modernidad estética discreta pero poderosa. Como representante del clasicismo bien entendido, no es un reaccionario ni un nostálgico, sino que cree que los valores y las formas del western y del cine de gangsters son los mejores para hablar del Bien y del Mal y para dotar de potencia al relato. Relato del individuo. En última instancia, paralela a la otra última del placer del relato puro, sus películas tratan siempre sobre individuos. Radicalmente anticlasista y antirracista, es siempre irrelevante que sus personajes sean blancos o negros -excepto por motivos históricos-, hombres o mujeres, policías o ladrones. Músicos o espectadores. Todos son ambiguos y luchan cada uno por un objetivo basado en una ética en la que creen hasta el fin... el cual siempre justifica los medios. ¡Es el espíritu americano! Espíritu en el que, por supuesto, hay unos personajes tajantes: los Malos. Esos sí que no se andan con chiquitas, ni dudan ni de ellos se duda. Su primera reacción es siempre matar; pero no será que no avisaba su mirada febril de yonqui, su pelo estropajoso, su pendiente barriobajero. Son Malos absolutos, pero a diferencia del lugar común del cine de acción barato con el que se pueden confundir fácilmente, aquí no lo son por contraposición a los Buenos, sencillamente porque no los hay. Son Malos por sí mismos, porque es su papel no ya en la película, sino en el sistema del mundo tal y como lo entiende Walter Hill. Sí, él en persona, porque escribe sus propios guiones. Las muertes son gratuitas pero, a diferencia del cine de acción burdo, sin serlo: todas tienen cierto nivel de carga simbólica. Criminal mata a policía, policía mata a criminal, criminal mata a criminal. Siempre la ley, ese estorbo que sólo sirve para darle a cada uno un disfraz diferente, bajo el cual todos se comportan a su manera y siguiendo una moral firme y auténtica, alejada de convencionalismos legales. Todos menos los Malos. Son caos y destrucción. No se necesita a la Ley para ver quiénes son, ni siquiera necesitan un disfraz de policía o criminal, aunque los utilicen indistintamente. Son, literalmente, demonios. Y no sólo en la Ley americana, sino en una Ley general: existen y son reconocidos de la misma manera en la URSS de Danko: Calor rojo (Red heat, 1988). La Ley demuestra su universalidad en la traducción de una historia de samurais en El último hombre (The last man standing, 1996). Walter Hill posee la depuración narrativa de Fritz Lang, con idéntico talento expositivo, sobriedad, gusto por las súbitas explosiones de violencia. Y, además, autoconsciencia. ¡Siempre sabe lo que quiere y el material con el que está trabajando! ¿Y lo absurdo de esta historia? ¡Llevémosla al límite con honestidad y compromiso! ¿Y si se ríen de esto? ¡Como para no reírse! Sabe perfectamente a lo que juega. Por eso su cine es tan sólido, con diálogos redondos herederos del mejor cine clásico y con historias que desde el principio saben a dónde quieren llegar. Otro rasgo propio del cine clásico, saltando el importante capítulo de los colaboradores regulares: los actores. El repetido uso de secundarios reconocibles sigue la tradición del western y de todo cine de género americano, y genera familiaridad con su universo personal. Además, los protagonistas siempre son llamativos, físicamente o por su manera de tratar con el mundo. Pero ahora hay que insistir en la solidez. Técnicamente perfecto, ni un plano de más, todos los encuadres ajustados, brillantes secuencias de acción, destellos de humanidad tan discretos -pero fuertes- como él. El montaje como instrumento, frente al montaje como (mala) estrella del cine de acción contemporáneo más grosero. Porque el cine de Walter Hill está alejadísimo de la vulgaridad del cine comercial y de la moda. Sí, incorpora las estéticas características de una época en sus películas, pero siempre con estilo propio y con una base incorruptible de clasicismo intemporal. Trabaja con anacronismos pintados con imaginerías contemporáneas que hace suyas, no dejando que sean ellas las dominantes. Tensiones entre dominaciones y servidumbres, entre sobriedad y agresividad... entre fuerte personalidad y exigencias del mercado. Siempre dignidad, inteligencia y honestidad. Un saber estar. Y una gran coherencia, llegando incluso a retirar su nombre de una película que ya no siente suya por la intervención del estudio: Supernova (2000). Su propia sencillez y fidelidad a unos principios que, en el fondo y en parte por herencia del western y del comic, son bastante míticos, genera a veces iconos culturales, unos ya con reconocimiento y otros todavía no. El exitoso subgénero de las buddy movies es una degeneración superficial de Límite: 48 horas (48 Hrs., 1982), con la pareja de opuestos, que allí para nada lo eran, envueltos en una trama criminal. Su secuela explota lo que toda secuela debería explotar: la autorreferencia, la autorreflexión sobre la obra propia y sobre el género de todos. Johnny el Guapo (Johnny Handsome, 1989) lleva al extremo su ya de por sí radical tesis del individuo único, sin importar raza, sexo o profesión y, en este caso, ni aspecto físico deforme: uno es como es por dentro, y punto. Traición sin límites (Extreme prejudice, 1987) recupera y reintepreta el cine fronterizo de Peckinpah y la épica de Leone para las nuevas generaciones, antes de que se den cuenta de que es lo que necesitan. Los amos de la noche (The Warriors, 1979) y Calles de fuego (Streets of fire, 1984), y en este sentido prácticamente todas sus películas, entendieron la sensibilidad de la cultura popmoderna y la épica postmoderna muchos años antes que los demás. Eso por no hablar de su trabajo en la saga de Alien. Y así.
Walter Hill posee la depuración narrativa de Fritz Lang, con idéntico talento expositivo, sobriedad, gusto por las súbitas explosiones de violencia. Y, además, autoconsciencia. ¡Siempre sabe lo que quiere y el material con el que está trabajando! ¿Y lo absurdo de esta historia? ¡Llevémosla al límite con honestidad y compromiso! ¿Y si se ríen de esto? ¡Como para no reírse! Sabe perfectamente a lo que juega. Por eso su cine es tan sólido, con diálogos redondos herederos del mejor cine clásico y con historias que desde el principio saben a dónde quieren llegar. Otro rasgo propio del cine clásico, saltando el importante capítulo de los colaboradores regulares: los actores. El repetido uso de secundarios reconocibles sigue la tradición del western y de todo cine de género americano, y genera familiaridad con su universo personal. Además, los protagonistas siempre son llamativos, físicamente o por su manera de tratar con el mundo. Pero ahora hay que insistir en la solidez. Técnicamente perfecto, ni un plano de más, todos los encuadres ajustados, brillantes secuencias de acción, destellos de humanidad tan discretos -pero fuertes- como él. El montaje como instrumento, frente al montaje como (mala) estrella del cine de acción contemporáneo más grosero. Porque el cine de Walter Hill está alejadísimo de la vulgaridad del cine comercial y de la moda. Sí, incorpora las estéticas características de una época en sus películas, pero siempre con estilo propio y con una base incorruptible de clasicismo intemporal. Trabaja con anacronismos pintados con imaginerías contemporáneas que hace suyas, no dejando que sean ellas las dominantes. Tensiones entre dominaciones y servidumbres, entre sobriedad y agresividad... entre fuerte personalidad y exigencias del mercado. Siempre dignidad, inteligencia y honestidad. Un saber estar. Y una gran coherencia, llegando incluso a retirar su nombre de una película que ya no siente suya por la intervención del estudio: Supernova (2000). Su propia sencillez y fidelidad a unos principios que, en el fondo y en parte por herencia del western y del comic, son bastante míticos, genera a veces iconos culturales, unos ya con reconocimiento y otros todavía no. El exitoso subgénero de las buddy movies es una degeneración superficial de Límite: 48 horas (48 Hrs., 1982), con la pareja de opuestos, que allí para nada lo eran, envueltos en una trama criminal. Su secuela explota lo que toda secuela debería explotar: la autorreferencia, la autorreflexión sobre la obra propia y sobre el género de todos. Johnny el Guapo (Johnny Handsome, 1989) lleva al extremo su ya de por sí radical tesis del individuo único, sin importar raza, sexo o profesión y, en este caso, ni aspecto físico deforme: uno es como es por dentro, y punto. Traición sin límites (Extreme prejudice, 1987) recupera y reintepreta el cine fronterizo de Peckinpah y la épica de Leone para las nuevas generaciones, antes de que se den cuenta de que es lo que necesitan. Los amos de la noche (The Warriors, 1979) y Calles de fuego (Streets of fire, 1984), y en este sentido prácticamente todas sus películas, entendieron la sensibilidad de la cultura popmoderna y la épica postmoderna muchos años antes que los demás. Eso por no hablar de su trabajo en la saga de Alien. Y así. Todas las variables externas, como hicieron John Ford, Fritz Lang, Anthony Mann, Howard Hawks o Robert Aldrich, como hacían Don Siegel, Michael Winner o Arthur Penn, como aún hacen William Friedkin o Sidney Lumet, las utiliza para su beneficio. Se permite escoger entre lo que la industria le ofrece y le deja. Y él se escribe sus guiones y habla de lo que necesita hablar. Incapaz de hacer una mala película, ni siquiera una mediocre, es probablemente el mejor director norteamericano de los últimos 35 años: en el sentido de aquellos.
Todas las variables externas, como hicieron John Ford, Fritz Lang, Anthony Mann, Howard Hawks o Robert Aldrich, como hacían Don Siegel, Michael Winner o Arthur Penn, como aún hacen William Friedkin o Sidney Lumet, las utiliza para su beneficio. Se permite escoger entre lo que la industria le ofrece y le deja. Y él se escribe sus guiones y habla de lo que necesita hablar. Incapaz de hacer una mala película, ni siquiera una mediocre, es probablemente el mejor director norteamericano de los últimos 35 años: en el sentido de aquellos.