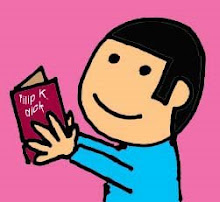Hasta aquí llega la aventura de Trueque Mental. Casi cinco años desde aquel primer post sobre Código 46, en la horripilante bitacoras.com, que vino a llenarme el vacío de una calurosa y aburrida tarde después de las Hogueras de Alicante. La regularidad ha brillado por su ausencia, con laaargos periodos de muerte en vida del blog. Pero he seguido al pie del cañón; la necesidad de expresarme siempre ha podido al final con la vagancia y, también, con el no saber a veces por qué y para qué escribir. El doble espíritu original se ha mantenido: por un lado, escribir sobre películas poco conocidas, para que hubiera algo de información (personal) sobre ellas en español; por otro, aportar puntos de vista algo diferentes a los mayoritarios sobre todo tipo de cine. Por supuesto, no soy el mismo después de tanto tiempo, y en estos años he visto y leído y estudiado infinidad de cosas que me han hecho replantearme en varias ocasiones cuál es el sentido del cine, de la crítica, etc., y eso se refleja en los textos, admito que cada vez más sesudos y con menos humor (explícito, al menos). Pero puedo revisitar lo que he ido escribiendo y, aunque ahora no lo haría igual, todavía me siento identificado y me es imposible renegar de ello. Con toda humildad, estoy orgulloso de TODO lo que he escrito aquí, porque siempre he sido sincero y fiel a mi forma de entender el cine (y el mundo), y porque siento que, con todos mis muchos sesgos y fallos, he aportado algo; si no lo pensara así, no podría seguir escribiendo.
Pero esto no es una elegía. Esto no se acaba, sino que se transforma. Se muda. Hace poco menos de un año abrí otro blog, El Ansia. Allí me orientaba más bien hacia un comentario cultural con formas libres de pseudoficción y esquizofrenia general. Cada vez entiendo menos el cine como un fenómeno en sí mismo, independiente y autónomo, y más como algo que hay que poner en justa relación con el resto de la cultura; también como útil herramienta para hacer algo de filosofía contemporánea. Esto se refleja, de nuevo con humildad, sobre todo en los últimos textos de Trueque Mental, que además cada vez tienen mayor carga política, algo que ahora creo necesario en toda crítica cultural. Por todo esto, entiendo que no tiene sentido seguir escribiendo un blog (casi) sólo de cine, y por eso es absorbido por El Ansia. Hace apenas una semana comencé un tercer blog, glosolalia, centrado sobre todo en las imágenes; también queda integrado en El Ansia. Las regiones centrales del pobretón imperio borjiano se unifican. Allí habrá, quién sabe con qué regularidad, mayor variedad de entradas, incorporando no sólo creaciones propias sino también citas de libros, etc. La amalgama será caótica y hasta contradictoria, pero así es la época en la que vivimos y creo honestamente que es el mejor lenguaje para intentar entenderla, y entre la confusión confío en que se puedan ver algunas constantes/obsesiones que permitan entender algo mejor el mundo actual, y hasta animar a hacer algo por mejorarlo.
Un crítico cinematográfico no debería ser únicamente, como por desgracia es demasiado a menudo, alguien que ha visto muchas películas y leído mucho sobre ellas. Tendría que ser alguien que las ponga en relación no sólo entre sí, sino también con el mundo que las ha parido y las consume. La cultura basada exclusivamente en la referencia es una cultura muerta. Es incompleta y falsa, y en cierto sentido incluso cobarde, si pierde todo contacto con el mundo real. En todo caso, no teman los seguidores de Trueque Mental, que digo yo que haberlos haylos, porque allí seguirán apareciendo textos como los de aquí, sólo que ahora como parte de un sistema más abarcador y loco. Un sistema que es un todo del que el cine es uno de los elementos fundamentales.
En realidad es porque nunca me gustó el nombre de Trueque Mental.
domingo, 7 de febrero de 2010
El triunfo del Ansia
miércoles, 27 de enero de 2010
EL SUBMARINO
Das Boot (1981)
Dir.: Wolfgang Petersen
Alemania Occidental La ya clásica Das Boot habla de la frustración que puede generar la guerra en quienes participan directamente en ella. Estamos habituados a que el cine bélico sea una sucesión de batallas con intermedios de relaciones humanas y recuperación, pero la verdadera guerra sería más bien como aparece aquí: una dura rutina sólo de vez en cuando rota, si es que lo llega a ser alguna vez, en medio de un aislamiento. No hace falta estar encerrado en un submarino, el caso más extremo, porque las bases militares, los puestos de control, son sitios también limitados. Pero los interiores cerrados, la oscuridad, el silencio impuesto, la dificultad de hacer cualquier trabajo o movimiento, el estar encerrado en un trozo de metal sin poder ir a ninguna parte (y no un rato como un avión, sino durante semanas), hacen que el submarino sea cinematográficamente perfecto para transmitir la frustración. Petersen le saca todo el partido, convirtiendo a la cámara en un tripulante más. Mientras, el capitán de la nave se desespera porque nada ocurre. Y cuando pasa algo, no puede hacer nada, bien porque la máquina no da para más, bien porque las circunstancias o la prudencia lo impiden. ¿Que descubrimos que han detectado a uno de los nuestros? Imposible llegar a tiempo o avisarlos. ¿Que detectamos un convoy de cargueros? No te preocupes, que después de todos los esfuerzos por alcanzarlo no podrás atacar porque no verás nada por culpa del mal tiempo. Y todo así. El capitán se frustra y se convierte en un gatillo fácil, como le ocurre a tantos soldados, que necesitan acción y aprovechan la mínima oportunidad para tenerla, sin valorar si merece la pena disparar. El problema de esto es que la guerra se convierte así en nada más que un juego, en un deporte en el que lo importante es participar. La media sonrisa constante del capitán, ya de vuelta de todo, muestra sin posibilidad de error que así es como él percibe la guerra.
La ya clásica Das Boot habla de la frustración que puede generar la guerra en quienes participan directamente en ella. Estamos habituados a que el cine bélico sea una sucesión de batallas con intermedios de relaciones humanas y recuperación, pero la verdadera guerra sería más bien como aparece aquí: una dura rutina sólo de vez en cuando rota, si es que lo llega a ser alguna vez, en medio de un aislamiento. No hace falta estar encerrado en un submarino, el caso más extremo, porque las bases militares, los puestos de control, son sitios también limitados. Pero los interiores cerrados, la oscuridad, el silencio impuesto, la dificultad de hacer cualquier trabajo o movimiento, el estar encerrado en un trozo de metal sin poder ir a ninguna parte (y no un rato como un avión, sino durante semanas), hacen que el submarino sea cinematográficamente perfecto para transmitir la frustración. Petersen le saca todo el partido, convirtiendo a la cámara en un tripulante más. Mientras, el capitán de la nave se desespera porque nada ocurre. Y cuando pasa algo, no puede hacer nada, bien porque la máquina no da para más, bien porque las circunstancias o la prudencia lo impiden. ¿Que descubrimos que han detectado a uno de los nuestros? Imposible llegar a tiempo o avisarlos. ¿Que detectamos un convoy de cargueros? No te preocupes, que después de todos los esfuerzos por alcanzarlo no podrás atacar porque no verás nada por culpa del mal tiempo. Y todo así. El capitán se frustra y se convierte en un gatillo fácil, como le ocurre a tantos soldados, que necesitan acción y aprovechan la mínima oportunidad para tenerla, sin valorar si merece la pena disparar. El problema de esto es que la guerra se convierte así en nada más que un juego, en un deporte en el que lo importante es participar. La media sonrisa constante del capitán, ya de vuelta de todo, muestra sin posibilidad de error que así es como él percibe la guerra.
La humanización de los nazis que realiza ha traído mucha cola desde su estreno. La tripulación de alemanes aparece como un grupo que podría ser de cualquier bando. La película se cuida muy mucho de meterse en política y de identificarlos con los locos asesinos que han pasado a la historia. De hecho, ni siquiera los uniformes (y eso cuando los llevan) son distintivos, ya que no estamos acostumbrados a ver a la marina nazi en el cine y parecen pilotos normales. Tampoco vemos a nadie de la tripulación hacer el saludo nazi, sólo lo devuelven en forma de saludo militar neutral e internacional. Todo contribuye a que el espectador se olvide de que eran los malos, y a que se identifique con ellos, puede que con cierto cargo de conciencia cuando se da cuenta. Es verdad que los soldados alemanes eran personas, seres humanos normales, y es valiente mostrarlo con tanta claridad, más aún en una película alemana y aún en 1981, con pocos precedentes, al menos a esta escala comercial. Pero lo que hace Petersen es despojarlos conscientemente, en su honesto afán de humanizarlos, de todo su nazismo, de su papel en la guerra, de lo que representan y de cómo actuaban y pensaban; apenas se puede entrever en esto en un par de trágicas escenas (la del carguero en llamas, el amago de disparar al subordinado enloquecido). Sin política queda entonces como una película de aventuras. Una apasionante y por momentos brillante, pero simplemente de aventuras. Y tendría que ser algo más. Porque todo el cine bélico, y el de la II Guerra Mundial en particular, debería tener una carga política, más allá de sólo mostrar con el piloto automático puesto lo nociva que es humanitaria y moralmente la guerra. Aquellos alemanes eran personas normales que se convirtieron en monstruos, no sólo personas normales, y si se les quita la parte monstruosa se escatima la parte básica de la historia. Por si acaso, y cuidado que cuento el final, el director tiene el detalle de sacarse un happy end de la manga para tranquilizar al espectador: los nazis resulta que sí que eran nazis y son asesinados y pierden. Es un final feliz coherente, ¿no?
sábado, 23 de enero de 2010
"9" y el fin de la tecnología
9 (2009)
Dir.: Shane Acker
USA No toda la ciencia-ficción post-apocalíptica es ciencia-ficción. 9 es más bien una terrorífica dark fantasy, y lo es por una razón principal: no hay humanos, no hay ciencia. Después de una guerra entre hombres y máquinas, que surge de un imperialismo pseudonazi -no de uno capitalista...-, los primeros se han extinguido, y el mundo, el verdadero mundo, el que no puede explicar la cultura, ha retomado el control. La única forma que tenemos de entrar es mediante unos minúsculos autómatas de trapo, resto antropoide en un ambiente casi extraterrestre, un infierno desolador y alquímico más cercano a Hellraiser II que a Wall-E. Estos híbridos de magia, ciencia y recuerdo hacen el papel de los seres humanos, pero son como mucho su eco, por lo que la inquietud se apodera del espectador porque la identificación no es plena y porque no tiene algo realmente reconocible a lo que aferrarse. Todo sucede en los restos de una ciudad europea (¿París?), lo que convierte el ambiente en algo más puro, cercano, auténtico, que si hubiera sucedido en alguna ciudad americana, más identificable con lo frío y lo técnico. El pasado europeo sugiere hoy un tiempo más remoto y un mito más profundo. En todo caso, después del tiempo de los humanos, la tecnología se ha quitado el velo y se muestra como lo que es: pura magia. Sólo queda un cyborg dinosáurico que remite al principio de todo, el círculo que vuelve a empezar es lo que hay al terminar nuestra breve presencia en la Tierra. La ley de la selva. Sin embargo, el dominio antropocéntrico fue algo demasiado poderoso, su presencia sigue planeando sobre todo, y el nuevo mundo se ve forzado a rehumanizarse, a partir de esos nueve muñequitos que representan la multiplicidad de la personalidad moderna y la fuerza avasalladora de lo humano, aunque sean sus migajas. El hombre actual está roto en varios pedazos, el individuo como una unidad es algo del pasado. Pero todavía puede imponer su estilo... y para eso hay que volver a empezar, reinterpretar todo. ¿Cómo? A partir de un nuevo origen.
No toda la ciencia-ficción post-apocalíptica es ciencia-ficción. 9 es más bien una terrorífica dark fantasy, y lo es por una razón principal: no hay humanos, no hay ciencia. Después de una guerra entre hombres y máquinas, que surge de un imperialismo pseudonazi -no de uno capitalista...-, los primeros se han extinguido, y el mundo, el verdadero mundo, el que no puede explicar la cultura, ha retomado el control. La única forma que tenemos de entrar es mediante unos minúsculos autómatas de trapo, resto antropoide en un ambiente casi extraterrestre, un infierno desolador y alquímico más cercano a Hellraiser II que a Wall-E. Estos híbridos de magia, ciencia y recuerdo hacen el papel de los seres humanos, pero son como mucho su eco, por lo que la inquietud se apodera del espectador porque la identificación no es plena y porque no tiene algo realmente reconocible a lo que aferrarse. Todo sucede en los restos de una ciudad europea (¿París?), lo que convierte el ambiente en algo más puro, cercano, auténtico, que si hubiera sucedido en alguna ciudad americana, más identificable con lo frío y lo técnico. El pasado europeo sugiere hoy un tiempo más remoto y un mito más profundo. En todo caso, después del tiempo de los humanos, la tecnología se ha quitado el velo y se muestra como lo que es: pura magia. Sólo queda un cyborg dinosáurico que remite al principio de todo, el círculo que vuelve a empezar es lo que hay al terminar nuestra breve presencia en la Tierra. La ley de la selva. Sin embargo, el dominio antropocéntrico fue algo demasiado poderoso, su presencia sigue planeando sobre todo, y el nuevo mundo se ve forzado a rehumanizarse, a partir de esos nueve muñequitos que representan la multiplicidad de la personalidad moderna y la fuerza avasalladora de lo humano, aunque sean sus migajas. El hombre actual está roto en varios pedazos, el individuo como una unidad es algo del pasado. Pero todavía puede imponer su estilo... y para eso hay que volver a empezar, reinterpretar todo. ¿Cómo? A partir de un nuevo origen. 9 es el relato de un nuevo mito de origen. Pero lo interesante es que las bases culturales ancestrales son tan potentes que ni siquiera el nuevo hombre múltiple puede inventar nada mejor. Incluso el humano postmoderno, de vuelta de todo, busca entenderse a sí mismo a partir de la religión. Los muñequitos despiertan a la bestia creadora, una máquina que aglutina un montón de símbolos de divinidad, que es capaz de crear nuevas formas de ¿vida?. Estas formas son una especie de máquinas lovecraftianas que bien podrían haber salido de algún ángulo, un portal interdimensional que se ha abierto por llevar la tecnología demasiado lejos, que conectara el universo que conocíamos con las profundidades del cosmos. O de uno de esos documentales-ficción que elucubran, con pretensión de no interferencia de la imaginación antropomórfica, sobre cómo serían los hipotéticos seres de Júpiter. En las dos partes de las interesantísimas Screamers, basadas en un relato de Philip K. Dick, también había una máquina capaz de crear nuevas máquinas, pero allí lo hacía en un planeta americanizado: la máquina creadora había sido montada con la ciencia y hacía criaturas de ciencia-ficción; la máquina-divinidad de 9 surge de la taumaturgia, y genera seres mágicos. Lo que en Screamers era un mundo tecnológico aún capitalista, aquí es un mundo (post)tecnológico mítico, que es inevitable que tienda a lo religioso. La progresión dramática es algo tosca y apresurada; lejos de ser molesto, esto emparenta a la historia con la pureza narrativa de otros mitos originarios, como los griegos o los bíblicos (por no hablar de lo agradable que es ver algo que no funciona con los modos y ritmos típicos del resto del cine de animación). Pero ¿es que sólo se puede recuperar al hombre a partir de la religión? Hoy por hoy, así parece. En lugar de aprovechar las nuevas tecnologías y la nueva concepción del ser humano para crear algo nuevo, se vuelve a lo mismo. La única forma de avanzar en el universo que estamos creando es llevarlo lo más lejos posible hasta que nos pasemos y volvamos al principio. ¿Es una postura demasiado conservadora y que desconfía de las posibilidades de la humanidad? ¿Desconfía de su creación, la tecnología, y cree que sólo puede ser realmente humana cuando la abandone -se abandone- y se entregue a fuerzas religiosas? Pero entonces ¿por qué se caracteriza a la divinidad como un ente de maldad íntegra, que no sólo no está ahí para ayudar sino que sólo está para destruir? ¿O está como medio para que lo humano se crezca contra ella y encuentre combatiéndola su dignidad y el sentido de su vida? Al final sólo queda un mundo desolado y muerto, sin tecnología ni religión, y una nueva familia fundadora.
9 es el relato de un nuevo mito de origen. Pero lo interesante es que las bases culturales ancestrales son tan potentes que ni siquiera el nuevo hombre múltiple puede inventar nada mejor. Incluso el humano postmoderno, de vuelta de todo, busca entenderse a sí mismo a partir de la religión. Los muñequitos despiertan a la bestia creadora, una máquina que aglutina un montón de símbolos de divinidad, que es capaz de crear nuevas formas de ¿vida?. Estas formas son una especie de máquinas lovecraftianas que bien podrían haber salido de algún ángulo, un portal interdimensional que se ha abierto por llevar la tecnología demasiado lejos, que conectara el universo que conocíamos con las profundidades del cosmos. O de uno de esos documentales-ficción que elucubran, con pretensión de no interferencia de la imaginación antropomórfica, sobre cómo serían los hipotéticos seres de Júpiter. En las dos partes de las interesantísimas Screamers, basadas en un relato de Philip K. Dick, también había una máquina capaz de crear nuevas máquinas, pero allí lo hacía en un planeta americanizado: la máquina creadora había sido montada con la ciencia y hacía criaturas de ciencia-ficción; la máquina-divinidad de 9 surge de la taumaturgia, y genera seres mágicos. Lo que en Screamers era un mundo tecnológico aún capitalista, aquí es un mundo (post)tecnológico mítico, que es inevitable que tienda a lo religioso. La progresión dramática es algo tosca y apresurada; lejos de ser molesto, esto emparenta a la historia con la pureza narrativa de otros mitos originarios, como los griegos o los bíblicos (por no hablar de lo agradable que es ver algo que no funciona con los modos y ritmos típicos del resto del cine de animación). Pero ¿es que sólo se puede recuperar al hombre a partir de la religión? Hoy por hoy, así parece. En lugar de aprovechar las nuevas tecnologías y la nueva concepción del ser humano para crear algo nuevo, se vuelve a lo mismo. La única forma de avanzar en el universo que estamos creando es llevarlo lo más lejos posible hasta que nos pasemos y volvamos al principio. ¿Es una postura demasiado conservadora y que desconfía de las posibilidades de la humanidad? ¿Desconfía de su creación, la tecnología, y cree que sólo puede ser realmente humana cuando la abandone -se abandone- y se entregue a fuerzas religiosas? Pero entonces ¿por qué se caracteriza a la divinidad como un ente de maldad íntegra, que no sólo no está ahí para ayudar sino que sólo está para destruir? ¿O está como medio para que lo humano se crezca contra ella y encuentre combatiéndola su dignidad y el sentido de su vida? Al final sólo queda un mundo desolado y muerto, sin tecnología ni religión, y una nueva familia fundadora.
viernes, 8 de enero de 2010
PARANORMAL ACTIVITY
Paranormal activity (2007)
Dir.: Oren Peli
USA Paranormal activity no aporta gran cosa al género. Y tampoco da mucho miedo. Es inevitable referirse a la gran Bruja de Blair, pero lo que allí era innovación, la grabación amateur y realizada por los propios actores/personajes, diez años después aquí ya es sólo un recurso más. No se puede decir que haya habido una sobredosis de películas de terror que lo hayan usado, pero ya no sorprende y si se apuesta por él hay que hacerlo hasta sus últimas consecuencias para que funcione. De este formato queda aquí la curiosidad de preguntarse acerca de los objetivos que se persiguen con el montaje (el de los montadores ficticios: ¿la policía de San Diego?) de las horas de grabación que se presume existen, a quién va dirigido esto y por qué. ¿Por qué está montado como una película de terror? ¿Acaso porque estos mismos montadores sólo pueden ver estos sucesos "reales" siguiendo esas coordenadas, como una historia de género y no como el pedazo de vida que se supone que es? Aquí, buscando más la atmósfera de inquietud que la experiencia al límite, se queda todo en un soserío del que se despierta en los puntuales momentos en los se enseña el poltergeist. Sí, se pretende que la tensión provenga más de las reacciones y el aislamiento (el único plano fuera de la casa -una casa cualquiera- es el primero) de los personajes, pero su relación no tiene mayor interés dramático, aunque se puede apreciar el intento, más o menos efectivo, de aumentar progresivamente el terror a partir de la relación entre ellos. Micah, él, es uno de los personajes más insoportables de los últimos tiempos, un tipo al que parece darle igual que su novia esté sufriendo porque está demasiado ocupado intentando registrar algo molón en su molona videocámara nueva. En este sentido, es alguien muy de su época, para quien la realidad sólo es de verdad interesante cuando queda grabada y, por tanto, se puede compartir. La televisión sigue presente, ya que la única manera de contar la historia pasada que se le ocurre al cámara es bajo un formato idéntico al de la entrevista televisiva (el encuentro entre el parapsicólogo y la mujer), que se siente una forma más natural de contarlo que cuando se recurre al clásico plano/contraplano. También es muy de su época, la del porno guerrillero de cámara y pim-pam-pum, el hecho de que lo primero (y de forma recurrente) que piense, por influencia de éste, sea en hacer cosas cochinas con ella delante de la cámara. Es viendo películas como Paranormal activity cuando uno se da cuenta de lo diferente que es el mundo, las personas, sobre todo en lo que piensan, desde la llegada de internet. Si en la bruja de Blair primaba el interés "antropológico", aquí el protagonista sólo quiere captar cosas espectaculares para, en el fondo lo sabemos, subirlas al YouTube; o grabar vídeos cerdos para soñar con la posibilidad de que salgan a la luz sin su consentimiento, o simplemente verlos creyendo ser él como sus héroes del ciberporno, los verdaderos héroes masculinos de hoy.
Paranormal activity no aporta gran cosa al género. Y tampoco da mucho miedo. Es inevitable referirse a la gran Bruja de Blair, pero lo que allí era innovación, la grabación amateur y realizada por los propios actores/personajes, diez años después aquí ya es sólo un recurso más. No se puede decir que haya habido una sobredosis de películas de terror que lo hayan usado, pero ya no sorprende y si se apuesta por él hay que hacerlo hasta sus últimas consecuencias para que funcione. De este formato queda aquí la curiosidad de preguntarse acerca de los objetivos que se persiguen con el montaje (el de los montadores ficticios: ¿la policía de San Diego?) de las horas de grabación que se presume existen, a quién va dirigido esto y por qué. ¿Por qué está montado como una película de terror? ¿Acaso porque estos mismos montadores sólo pueden ver estos sucesos "reales" siguiendo esas coordenadas, como una historia de género y no como el pedazo de vida que se supone que es? Aquí, buscando más la atmósfera de inquietud que la experiencia al límite, se queda todo en un soserío del que se despierta en los puntuales momentos en los se enseña el poltergeist. Sí, se pretende que la tensión provenga más de las reacciones y el aislamiento (el único plano fuera de la casa -una casa cualquiera- es el primero) de los personajes, pero su relación no tiene mayor interés dramático, aunque se puede apreciar el intento, más o menos efectivo, de aumentar progresivamente el terror a partir de la relación entre ellos. Micah, él, es uno de los personajes más insoportables de los últimos tiempos, un tipo al que parece darle igual que su novia esté sufriendo porque está demasiado ocupado intentando registrar algo molón en su molona videocámara nueva. En este sentido, es alguien muy de su época, para quien la realidad sólo es de verdad interesante cuando queda grabada y, por tanto, se puede compartir. La televisión sigue presente, ya que la única manera de contar la historia pasada que se le ocurre al cámara es bajo un formato idéntico al de la entrevista televisiva (el encuentro entre el parapsicólogo y la mujer), que se siente una forma más natural de contarlo que cuando se recurre al clásico plano/contraplano. También es muy de su época, la del porno guerrillero de cámara y pim-pam-pum, el hecho de que lo primero (y de forma recurrente) que piense, por influencia de éste, sea en hacer cosas cochinas con ella delante de la cámara. Es viendo películas como Paranormal activity cuando uno se da cuenta de lo diferente que es el mundo, las personas, sobre todo en lo que piensan, desde la llegada de internet. Si en la bruja de Blair primaba el interés "antropológico", aquí el protagonista sólo quiere captar cosas espectaculares para, en el fondo lo sabemos, subirlas al YouTube; o grabar vídeos cerdos para soñar con la posibilidad de que salgan a la luz sin su consentimiento, o simplemente verlos creyendo ser él como sus héroes del ciberporno, los verdaderos héroes masculinos de hoy. Micah es un ceporro de tal calaña que convence a su novia para no buscar ayuda cuando es terriblemente evidente que se enfrentan a algo sobrenatural y, además, maligno y peligroso. Pero no se lo puede tomar en serio. Se revela más adelante que no quiere que entre ningún demonólogo/exorcista en escena porque es "su casa", "su mujer" y, por tanto, es "su responsabilidad" cuidar de ella. Un machismo de fondo por desgracia muy creíble, y que ella acepta, cumpliendo el papel que le toca. Él es quien la pone en peligro extremo provocando al demonio aun cuando ella le ha suplicado que no lo haga. Y él no parecía ser un machito protector, sino que al comienzo veíamos una pareja sana, moderna y sin problemas. Pero en cuanto se pone a prueba, saca lo peor que lleva dentro (y sin excesos dramáticos, sino de forma más o menos realista y sutil), y no hay necesidad de YouTube que valga. Y ésta es la realidad íntima de muchas parejas todavía hoy, y en Paranormal activity se aprecia que estamos en un momento de tránsito, o más bien de balanceo, entre los viejos modelos machistas, que permanecen (y es probable que permanecerán) subrepticiamente aceptados por hombre y mujer, y entre los nuevos modelos igualitarios que demasiado a menudo se quedan en sólo superficiales y de boquilla. Éstas no son reflexiones gratuitas, ya que es precisamente por esto que el demonio, hasta entonces presente en perfil bajo, desencadena su furia: no habría pasado si él hubiera "permitido" que pidieran la ayuda de los nunca tomados en serio expertos (en cualquier campo); si no hubiera sido tan egoísta provocando la ira del ente aun sabiendo, o ni siquiera parándose a pensar en ello, que eso iba a empeorar todo; si no hubiera puesto su "derecho a la información", a grabar cosas extravagantes por pura emoción, por encima de todo; si él no hubiera actuado como el jefe de la manada que intenta proteger a su hembra aun actuando en contra de la razón; si la hubiera escuchado. Porque ella sabía que esto iba a acabar mal, pero no tenía fuerzas ni aun dependiendo su vida de ello para escapar de su papel de mujercita cuyo marido sabe de verdad lo que le conviene, aun sabiendo que estaba equivocado.
Micah es un ceporro de tal calaña que convence a su novia para no buscar ayuda cuando es terriblemente evidente que se enfrentan a algo sobrenatural y, además, maligno y peligroso. Pero no se lo puede tomar en serio. Se revela más adelante que no quiere que entre ningún demonólogo/exorcista en escena porque es "su casa", "su mujer" y, por tanto, es "su responsabilidad" cuidar de ella. Un machismo de fondo por desgracia muy creíble, y que ella acepta, cumpliendo el papel que le toca. Él es quien la pone en peligro extremo provocando al demonio aun cuando ella le ha suplicado que no lo haga. Y él no parecía ser un machito protector, sino que al comienzo veíamos una pareja sana, moderna y sin problemas. Pero en cuanto se pone a prueba, saca lo peor que lleva dentro (y sin excesos dramáticos, sino de forma más o menos realista y sutil), y no hay necesidad de YouTube que valga. Y ésta es la realidad íntima de muchas parejas todavía hoy, y en Paranormal activity se aprecia que estamos en un momento de tránsito, o más bien de balanceo, entre los viejos modelos machistas, que permanecen (y es probable que permanecerán) subrepticiamente aceptados por hombre y mujer, y entre los nuevos modelos igualitarios que demasiado a menudo se quedan en sólo superficiales y de boquilla. Éstas no son reflexiones gratuitas, ya que es precisamente por esto que el demonio, hasta entonces presente en perfil bajo, desencadena su furia: no habría pasado si él hubiera "permitido" que pidieran la ayuda de los nunca tomados en serio expertos (en cualquier campo); si no hubiera sido tan egoísta provocando la ira del ente aun sabiendo, o ni siquiera parándose a pensar en ello, que eso iba a empeorar todo; si no hubiera puesto su "derecho a la información", a grabar cosas extravagantes por pura emoción, por encima de todo; si él no hubiera actuado como el jefe de la manada que intenta proteger a su hembra aun actuando en contra de la razón; si la hubiera escuchado. Porque ella sabía que esto iba a acabar mal, pero no tenía fuerzas ni aun dependiendo su vida de ello para escapar de su papel de mujercita cuyo marido sabe de verdad lo que le conviene, aun sabiendo que estaba equivocado.
jueves, 7 de enero de 2010
LOS CRÍMENES DEL DR. MABUSE
Die 1000 Augen des Dr. Mabuse (1960)
Dir.: Fritz Lang
Alemania Occidental / Francia / Italia Fritz Lang siempre fue un director muy moderno. Algunas de sus películas con más acción, como Furia o Ministry of fear, pueden incluso ser disfrutadas hoy con la misma intensidad que en su día por espectadores que no estén habituados a los ritmos del cine clásico. Los crímenes del Dr. Mabuse (el título original, Los mil ojos del Dr. Mabuse, es mucho más apropiado, como se verá) fue la última película que rodó. Todavía vivió unos cuantos años, pero todos los proyectos que intentó dirigir quedaron frustrados. Y es una pena, porque su vuelta a Alemania descubría a un Lang rejuvenecido y tan comprometido con su momento como siempre. En este caso entronca con cierta sensibilidad propia de la contemporánea nouvelle vague: viendo esta película no se puede dudar de por qué Godard era uno de sus mayores admiradores. Sus films más puramente de género, como Alphaville o, sobre todo, Made in USA, no están en el fondo demasiado alejados de éste. El último Lang es un folletín desapasionado, tomando el director distancia del relato de forma incluso más marcada que en El tigre de Eschnapur / La tumba india, con las que comparte muchas de las características que allí comenté. La autoconsciencia, propia de los nuevos tiempos, impide tratar el material inocentemente. El escenario es un hotel rebosante de cámaras y micrófonos, pero no ha sido creado por el villano de turno: fue hecho así por los nazis, los villanos reales, y éste lo aprovechó. En el segundo Mabuse se ponía en boca de los criminales consignas del partido nazi en los primeros años de su ascensión; ahora, como el verdadero Mabuse, ya han desaparecido, pero su legado continúa. El paralelismo no se puede obviar. El mensaje de Lang no puede ser más claro: mi malvado es de cómic pero sus medios son reales, y un mundo que permitió aquel desastre puede volver a permitirlo. Mabuse murió pero su leyenda resurge, como el legado de los nazis, o cualquier otro mal, podría reaparecer o aparecer. El autoproclamado heredero de Mabuse aprende las técnicas de malhechor que aquel dejó escritas en su famoso testamento, y las utiliza para intentar conseguir un objetivo último: lanzar bombas atómicas por todo el planeta, y sólo porque es posible hacerlo. Este caótico lunático es el único que parece entender el nuevo mundo de guerra fría y terror nuclear, y es en sus labios donde podemos escuchar la advertencia del peligro de lo fácil que es "pulsar el botón". Los buenos están demasiado ocupados en sus obsoletos líos de faldas y escuchando a médiums propios de otra época. Sólo el Mal, el único que está dispuesto a luchar con pasión y hasta la muerte por el poder, parece estar al día, y eso lo hace realmente peligroso.
Fritz Lang siempre fue un director muy moderno. Algunas de sus películas con más acción, como Furia o Ministry of fear, pueden incluso ser disfrutadas hoy con la misma intensidad que en su día por espectadores que no estén habituados a los ritmos del cine clásico. Los crímenes del Dr. Mabuse (el título original, Los mil ojos del Dr. Mabuse, es mucho más apropiado, como se verá) fue la última película que rodó. Todavía vivió unos cuantos años, pero todos los proyectos que intentó dirigir quedaron frustrados. Y es una pena, porque su vuelta a Alemania descubría a un Lang rejuvenecido y tan comprometido con su momento como siempre. En este caso entronca con cierta sensibilidad propia de la contemporánea nouvelle vague: viendo esta película no se puede dudar de por qué Godard era uno de sus mayores admiradores. Sus films más puramente de género, como Alphaville o, sobre todo, Made in USA, no están en el fondo demasiado alejados de éste. El último Lang es un folletín desapasionado, tomando el director distancia del relato de forma incluso más marcada que en El tigre de Eschnapur / La tumba india, con las que comparte muchas de las características que allí comenté. La autoconsciencia, propia de los nuevos tiempos, impide tratar el material inocentemente. El escenario es un hotel rebosante de cámaras y micrófonos, pero no ha sido creado por el villano de turno: fue hecho así por los nazis, los villanos reales, y éste lo aprovechó. En el segundo Mabuse se ponía en boca de los criminales consignas del partido nazi en los primeros años de su ascensión; ahora, como el verdadero Mabuse, ya han desaparecido, pero su legado continúa. El paralelismo no se puede obviar. El mensaje de Lang no puede ser más claro: mi malvado es de cómic pero sus medios son reales, y un mundo que permitió aquel desastre puede volver a permitirlo. Mabuse murió pero su leyenda resurge, como el legado de los nazis, o cualquier otro mal, podría reaparecer o aparecer. El autoproclamado heredero de Mabuse aprende las técnicas de malhechor que aquel dejó escritas en su famoso testamento, y las utiliza para intentar conseguir un objetivo último: lanzar bombas atómicas por todo el planeta, y sólo porque es posible hacerlo. Este caótico lunático es el único que parece entender el nuevo mundo de guerra fría y terror nuclear, y es en sus labios donde podemos escuchar la advertencia del peligro de lo fácil que es "pulsar el botón". Los buenos están demasiado ocupados en sus obsoletos líos de faldas y escuchando a médiums propios de otra época. Sólo el Mal, el único que está dispuesto a luchar con pasión y hasta la muerte por el poder, parece estar al día, y eso lo hace realmente peligroso. Además de la distancia, hay otros rasgos de modernidad. El primero tiene también que ver, como el pánico nuclear, con la advertencia tecnológica, con el discurso que nos intenta decir que el mundo ya no es ni puede ser el que era, aunque no vivamos en una horrible guerra. Es el discurso de la era de la imagen. El actor que interpreta al nuevo Mabuse, quien controla todas las pantallas de vídeo en directo, es a la vez otro personaje, Cornelius, un vidente ciego, de lo que se podría concluir de alguna manera que ¡sólo ve a través de las cámaras! ¿Se podía sugerir algo más moderno en ese momento? El hotel Luxor en el que sucede gran parte de la acción está completamente monitorizado, las cámaras controlan cada movimiento y los micrófonos registran cada conversación. Ya no es un recurso epatante de novela por entregas, tampoco es ciencia-ficción y, lo que es peor, ni siquiera es presente: es algo propio del pasado, que instalaron los nazis hace veinte años. Ya entonces Lang intuía lo que iba a ser la vida moderna, una que tenía lugar constantemente delante de una cámara (y/o de una pantalla). Es probable que sólo nos esté viendo un vigilante de seguridad aburrido, pero... ¿quién sabe quién podría estar realmente observando y escuchando, y lo que puede hacer con esto? No hace falta que sea un criminal como Mabuse, sino que puede ser un gobierno elegido por el pueblo (¡como el de los nazis!) con a saber qué intenciones, o qué ignorancia de las consecuencias potenciales de esas intenciones. En todo caso, el guión no explota todavía del todo estas ideas, pero el hecho de apuntarlas y convertirlas en parte central de la trama es ya un gran mérito. La dirección sí intenta recordar la observación permanente: son frecuentes las secuencias que comienzan con un plano cercano de un personaje que se va abriendo... exactamente como nos es mostrada por primera vez una pantalla en vivo, que se nos descubre además sin saber el espectador que estaba viendo una imagen de otra cámara. En ese momento, nos damos cuenta de que ¡la mayoría de las secuencias que vemos podrían ser imágenes de esas cámaras! Los planos a menudo generales con los que está rodada casi toda la película son los propios de una cámara instalada en algún punto de la habitación y que se limita a registrar la acción, sin involucrarse; la escasa presencia de la música o de otros recursos de enfatización dramática aumenta esta sensación. El otro rasgo de modernidad es, ya, de posmodernidad: la autorreferencia muy consciente. Lang reproduce momentos que recuerdan poderosamente a otros muy similares de otras películas suyas, como La mujer del cuadro (el asalto del marido), los otros dos Mabuse o, sobre todo, Spione, de la que "roba" la atmósfera. Todas estas referencias no son gratuitas, y están encaminadas a mostrar que hay situaciones que se repiten en varias épocas y, al mismo tiempo, que pese a ser similares tienen importantes diferencias. Brian De Palma podría haber hecho sin problemas (y, más interesante aún, todavía podría) un remake de Los crímenes del Dr. Mabuse en su etapa más hitchcockiana, ya que los elementos de guión son prácticamente los mismos. Algunas de sus películas, como Vestida para matar o Hermanas, podrían verse desde esta perspectiva, revelando también las diferencias del signo de los tiempos. Algo que hizo Lang durante toda su carrera y que se muestra paradójicamente más presente que nunca en esta película que parte del eco del pasado, y que por desgracia es sólo una promesa del cine que podría haber seguido haciendo.
Además de la distancia, hay otros rasgos de modernidad. El primero tiene también que ver, como el pánico nuclear, con la advertencia tecnológica, con el discurso que nos intenta decir que el mundo ya no es ni puede ser el que era, aunque no vivamos en una horrible guerra. Es el discurso de la era de la imagen. El actor que interpreta al nuevo Mabuse, quien controla todas las pantallas de vídeo en directo, es a la vez otro personaje, Cornelius, un vidente ciego, de lo que se podría concluir de alguna manera que ¡sólo ve a través de las cámaras! ¿Se podía sugerir algo más moderno en ese momento? El hotel Luxor en el que sucede gran parte de la acción está completamente monitorizado, las cámaras controlan cada movimiento y los micrófonos registran cada conversación. Ya no es un recurso epatante de novela por entregas, tampoco es ciencia-ficción y, lo que es peor, ni siquiera es presente: es algo propio del pasado, que instalaron los nazis hace veinte años. Ya entonces Lang intuía lo que iba a ser la vida moderna, una que tenía lugar constantemente delante de una cámara (y/o de una pantalla). Es probable que sólo nos esté viendo un vigilante de seguridad aburrido, pero... ¿quién sabe quién podría estar realmente observando y escuchando, y lo que puede hacer con esto? No hace falta que sea un criminal como Mabuse, sino que puede ser un gobierno elegido por el pueblo (¡como el de los nazis!) con a saber qué intenciones, o qué ignorancia de las consecuencias potenciales de esas intenciones. En todo caso, el guión no explota todavía del todo estas ideas, pero el hecho de apuntarlas y convertirlas en parte central de la trama es ya un gran mérito. La dirección sí intenta recordar la observación permanente: son frecuentes las secuencias que comienzan con un plano cercano de un personaje que se va abriendo... exactamente como nos es mostrada por primera vez una pantalla en vivo, que se nos descubre además sin saber el espectador que estaba viendo una imagen de otra cámara. En ese momento, nos damos cuenta de que ¡la mayoría de las secuencias que vemos podrían ser imágenes de esas cámaras! Los planos a menudo generales con los que está rodada casi toda la película son los propios de una cámara instalada en algún punto de la habitación y que se limita a registrar la acción, sin involucrarse; la escasa presencia de la música o de otros recursos de enfatización dramática aumenta esta sensación. El otro rasgo de modernidad es, ya, de posmodernidad: la autorreferencia muy consciente. Lang reproduce momentos que recuerdan poderosamente a otros muy similares de otras películas suyas, como La mujer del cuadro (el asalto del marido), los otros dos Mabuse o, sobre todo, Spione, de la que "roba" la atmósfera. Todas estas referencias no son gratuitas, y están encaminadas a mostrar que hay situaciones que se repiten en varias épocas y, al mismo tiempo, que pese a ser similares tienen importantes diferencias. Brian De Palma podría haber hecho sin problemas (y, más interesante aún, todavía podría) un remake de Los crímenes del Dr. Mabuse en su etapa más hitchcockiana, ya que los elementos de guión son prácticamente los mismos. Algunas de sus películas, como Vestida para matar o Hermanas, podrían verse desde esta perspectiva, revelando también las diferencias del signo de los tiempos. Algo que hizo Lang durante toda su carrera y que se muestra paradójicamente más presente que nunca en esta película que parte del eco del pasado, y que por desgracia es sólo una promesa del cine que podría haber seguido haciendo.
martes, 5 de enero de 2010
LA OLA
Die Welle (2008)
Dennis Gansel
Alemania Un ejercicio de didactismo "político" en el cine comercial actual es algo que merece la pena aplaudir. Dennis Gansel se basa en un experimento real de 1967, aunque probablemente ya exagerado en sus escritos por su instigador original, en el que un profesor creó un movimiento de unión entre los estudiantes durante una semana. El objetivo de todo este proyecto es más que lícito: recordar de la forma más clara posible, por la vivencia directa, que, por mucho que vivamos en un mundo globalizado de islas individuales y alienación y pasotismo general, no estamos a salvo de las autocracias. No ha terminado su tiempo histórico y siempre pueden volver. Ejemplos recientes cercanos de gente con poder que se pasea públicamente haciendo lo que quiere, ejemplos que asustan más que la propia película, por ser absolutamente reales: la corrupción ostentosa (¡y asumida por los ciudadanos!) de la Comunidad Valenciana, el cinismo interesado y la mentira evidente de la mayoría de los representantes políticos españoles o, el caso más siniestro, la impunidad a todos los niveles de Berlusconi, apoyado por gran parte de los italianos. Ese cinismo y ese interés se asume y termina por tomarse a broma, olvidando que tiene repercusiones reales. La política acaba por verse como un juego estúpido que se mueve en una esfera distinta a la cotidiana, pero no lo es: por ejemplo, muere de verdad mucha gente por el inmoral partidismo que lleva a no querer aplicar como se debe la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana. Pese a que el contexto alemán de La ola invita a pensar sobre todo en el nazismo, se aprecia la universalización de la posibilidad del suceso, dada la cada vez menor diferencia, en el mundo occidental, entre unas culturas y otras.
Un ejercicio de didactismo "político" en el cine comercial actual es algo que merece la pena aplaudir. Dennis Gansel se basa en un experimento real de 1967, aunque probablemente ya exagerado en sus escritos por su instigador original, en el que un profesor creó un movimiento de unión entre los estudiantes durante una semana. El objetivo de todo este proyecto es más que lícito: recordar de la forma más clara posible, por la vivencia directa, que, por mucho que vivamos en un mundo globalizado de islas individuales y alienación y pasotismo general, no estamos a salvo de las autocracias. No ha terminado su tiempo histórico y siempre pueden volver. Ejemplos recientes cercanos de gente con poder que se pasea públicamente haciendo lo que quiere, ejemplos que asustan más que la propia película, por ser absolutamente reales: la corrupción ostentosa (¡y asumida por los ciudadanos!) de la Comunidad Valenciana, el cinismo interesado y la mentira evidente de la mayoría de los representantes políticos españoles o, el caso más siniestro, la impunidad a todos los niveles de Berlusconi, apoyado por gran parte de los italianos. Ese cinismo y ese interés se asume y termina por tomarse a broma, olvidando que tiene repercusiones reales. La política acaba por verse como un juego estúpido que se mueve en una esfera distinta a la cotidiana, pero no lo es: por ejemplo, muere de verdad mucha gente por el inmoral partidismo que lleva a no querer aplicar como se debe la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana. Pese a que el contexto alemán de La ola invita a pensar sobre todo en el nazismo, se aprecia la universalización de la posibilidad del suceso, dada la cada vez menor diferencia, en el mundo occidental, entre unas culturas y otras. Al principio del experimento hay una secuencia con discusión política, pero más allá la película no profundiza y es más bien esquemática. Si su función es pedagógica, no se puede objetar nada a una cierta simplificación para hacer más comprensible su mensaje, para acercarlo a un público al que todo esto se la trae floja. Para esto, se recurre a arquetipos, situaciones y diálogos, por no hablar de toda la apariencia formal, en no pocas ocasiones similares a los de una serie adolescente del tipo de Física o química. Y sobre todo a un sensacionalismo chirriante que, intentando extremar el interés, resta credibilidad y termina por desviar la propuesta inicial. El final es un error dramático y, sobre todo, didáctico: puede llegar a entenderse, aunque no sea ésta la intención de la película, que la autocracia es mala simplemente porque lleva a la muerte y a la violencia. Por supuesto que éste es uno de sus mayores peligros, pero deja como secundarios la brutal pérdida de humanidad y de libertad que cada individuo sufre en este proceso, por no hablar de la paradójica paralización de los intereses colectivos (en sentido democrático) que sucede en este grupo tan unido y con un líder destacado. Para terminar, ocurre algo muy propio de nuestra época y que la película no sólo no critica sino que da como una buena resolución: el profesor parece ser culpabilizado de todo. Los alumnos, que no queda claro si han entendido bien lo que ha pasado, le lanzan miradas casi acusadoras y, lo que es peor tratándose de un "intelectual" que debería entender mejor todo esto, su detención es probable que se deba a su autoinculpación. La falta total de asunción de responsabilidades es el verdadero peligro de fondo, porque permite que todo valga sin necesidad de justificación. Si sale mal: ha sido culpa de otro. Pero las autocracias también surgen por la complicidad o, al menos, el silencio de la gente. Por eso hay que estar alerta. Los miembros de la resistencia activa de La ola son también personajes de trapo, pero cumplen su función de mostrar que hay opciones y posibilidades de lucha cuando aún se está a tiempo.
Al principio del experimento hay una secuencia con discusión política, pero más allá la película no profundiza y es más bien esquemática. Si su función es pedagógica, no se puede objetar nada a una cierta simplificación para hacer más comprensible su mensaje, para acercarlo a un público al que todo esto se la trae floja. Para esto, se recurre a arquetipos, situaciones y diálogos, por no hablar de toda la apariencia formal, en no pocas ocasiones similares a los de una serie adolescente del tipo de Física o química. Y sobre todo a un sensacionalismo chirriante que, intentando extremar el interés, resta credibilidad y termina por desviar la propuesta inicial. El final es un error dramático y, sobre todo, didáctico: puede llegar a entenderse, aunque no sea ésta la intención de la película, que la autocracia es mala simplemente porque lleva a la muerte y a la violencia. Por supuesto que éste es uno de sus mayores peligros, pero deja como secundarios la brutal pérdida de humanidad y de libertad que cada individuo sufre en este proceso, por no hablar de la paradójica paralización de los intereses colectivos (en sentido democrático) que sucede en este grupo tan unido y con un líder destacado. Para terminar, ocurre algo muy propio de nuestra época y que la película no sólo no critica sino que da como una buena resolución: el profesor parece ser culpabilizado de todo. Los alumnos, que no queda claro si han entendido bien lo que ha pasado, le lanzan miradas casi acusadoras y, lo que es peor tratándose de un "intelectual" que debería entender mejor todo esto, su detención es probable que se deba a su autoinculpación. La falta total de asunción de responsabilidades es el verdadero peligro de fondo, porque permite que todo valga sin necesidad de justificación. Si sale mal: ha sido culpa de otro. Pero las autocracias también surgen por la complicidad o, al menos, el silencio de la gente. Por eso hay que estar alerta. Los miembros de la resistencia activa de La ola son también personajes de trapo, pero cumplen su función de mostrar que hay opciones y posibilidades de lucha cuando aún se está a tiempo. Sobre la naturaleza del movimiento de La ola, llama la atención su carencia total de ideología. Es vacuo y basado puramente en el sentimiento de unión de un grupo. Si arranca y, de hecho, atrapa a muchos estudiantes, es precisamente porque no tiene nada de política en él, es un juego inocente. Pero pronto, con una rapidez no demasiado bien contada que lleva al espectador a cierta incredulidad, va más allá del juego y se convierte en algo que dota de sentido a la existencia. Pero sigue sin ser política, es placer instantáneo en un corto periodo de tiempo; ni siquiera hay perspectivas de futuro, sólo se vive el momento y se sigue su crecimiento imparable sin que nadie que esté dentro se plantee lo que está pasando. El profesor comete otro grave error no explicando nada a los estudiantes en la última clase. Se cabrea, se resigna y los manda a todos al carajo; otra muestra de la falta de responsabilidad, de escaquearse sin más de las consecuencias, en este caso más escandaloso porque abandona su obligación pedagógica inicial por la que empezó todo sencillamente porque no ha salido como él ha querido. Después lo intenta arreglar con el mitin final, pero lo hace obligado por las circunstancias más que por su conciencia. Ahí se introduce por primera vez la política, y de forma muy explícita, y es precisamente el momento menos creíble de toda la película, porque nada lleva a pensar que todos, por muy unidos y metidos que estén en el movimiento, tengan una misma ideología coincidente con la que presenta el profesor, por muy populista que sea. El miedo como factor de presión ya ha aparecido, pero no a unos niveles que justifiquen tal aceptación uniforme de un discurso político que sale de la nada. Otro rasgo muy contemporáneo es el interesante episodio de las pintadas (y todo la parafernalia), que muestra que, además de por todos los sentimientos de comunidad, si esto triunfa es por la necesidad de una estética que identifique al individuo; aunque sea a partir del grupo, es cada persona quien lleva el logotipo como estandarte de sí mismo. Como en el nazismo, la estética pura es el primer y más convincente argumento.
Sobre la naturaleza del movimiento de La ola, llama la atención su carencia total de ideología. Es vacuo y basado puramente en el sentimiento de unión de un grupo. Si arranca y, de hecho, atrapa a muchos estudiantes, es precisamente porque no tiene nada de política en él, es un juego inocente. Pero pronto, con una rapidez no demasiado bien contada que lleva al espectador a cierta incredulidad, va más allá del juego y se convierte en algo que dota de sentido a la existencia. Pero sigue sin ser política, es placer instantáneo en un corto periodo de tiempo; ni siquiera hay perspectivas de futuro, sólo se vive el momento y se sigue su crecimiento imparable sin que nadie que esté dentro se plantee lo que está pasando. El profesor comete otro grave error no explicando nada a los estudiantes en la última clase. Se cabrea, se resigna y los manda a todos al carajo; otra muestra de la falta de responsabilidad, de escaquearse sin más de las consecuencias, en este caso más escandaloso porque abandona su obligación pedagógica inicial por la que empezó todo sencillamente porque no ha salido como él ha querido. Después lo intenta arreglar con el mitin final, pero lo hace obligado por las circunstancias más que por su conciencia. Ahí se introduce por primera vez la política, y de forma muy explícita, y es precisamente el momento menos creíble de toda la película, porque nada lleva a pensar que todos, por muy unidos y metidos que estén en el movimiento, tengan una misma ideología coincidente con la que presenta el profesor, por muy populista que sea. El miedo como factor de presión ya ha aparecido, pero no a unos niveles que justifiquen tal aceptación uniforme de un discurso político que sale de la nada. Otro rasgo muy contemporáneo es el interesante episodio de las pintadas (y todo la parafernalia), que muestra que, además de por todos los sentimientos de comunidad, si esto triunfa es por la necesidad de una estética que identifique al individuo; aunque sea a partir del grupo, es cada persona quien lleva el logotipo como estandarte de sí mismo. Como en el nazismo, la estética pura es el primer y más convincente argumento. La intención de La ola es más que buena, y hasta loable. Sin embargo, queda presa de su época y de su comercialismo. El violento final hace la tesis más impactante, pero a cambio la desvía más de lo que la importancia del tema merece. Se puede incluso interpretar que todo esto es peligroso porque hay débiles y perturbados que pueden llevarlo demasiado lejos, cuando en realidad el peligro es que cualquiera puede caer y, aunque esto está presente, es en lo que debería haberse incidido prioritariamente. Cumple su función de decir al público que es necesario no ya como ciudadano (hay que recordar que la política es casi inexistente) sino como persona estar alerta ante estas situaciones, que no tiene que creer y aceptar que forman parte de una historia que no volverá porque vivimos en un mundo civilizado, y que el individualismo contemporáneo no es una vacuna a los movimientos de masas. En este tema se puede hacer la mayor crítica política a La ola: es demasiado fácil entender que toda unión social es peligrosa porque puede derivar en autocracia. No hay ningún mensaje, y si lo hay queda diluido, que muestre los indudables puntos a favor de la unión social. Lo mismo sucede con la disciplina, que es condenada como un camino más que probable a la dictadura y al sometimiento; apenas una leve referencia de la chica opositora, de la facción que lucha contra los modos de La Ola, cuando dice a sus padres que deberían haber sido algo menos permisivos con su hermano pequeño, un gamberro maleducado. En todo caso, es una película digna de ser proyectada en las escuelas; siempre que vaya acompañada de un debate que sin duda fomenta, y sobre todo del comentario crítico de profesores que no rehúyan sus responsabilidades.
La intención de La ola es más que buena, y hasta loable. Sin embargo, queda presa de su época y de su comercialismo. El violento final hace la tesis más impactante, pero a cambio la desvía más de lo que la importancia del tema merece. Se puede incluso interpretar que todo esto es peligroso porque hay débiles y perturbados que pueden llevarlo demasiado lejos, cuando en realidad el peligro es que cualquiera puede caer y, aunque esto está presente, es en lo que debería haberse incidido prioritariamente. Cumple su función de decir al público que es necesario no ya como ciudadano (hay que recordar que la política es casi inexistente) sino como persona estar alerta ante estas situaciones, que no tiene que creer y aceptar que forman parte de una historia que no volverá porque vivimos en un mundo civilizado, y que el individualismo contemporáneo no es una vacuna a los movimientos de masas. En este tema se puede hacer la mayor crítica política a La ola: es demasiado fácil entender que toda unión social es peligrosa porque puede derivar en autocracia. No hay ningún mensaje, y si lo hay queda diluido, que muestre los indudables puntos a favor de la unión social. Lo mismo sucede con la disciplina, que es condenada como un camino más que probable a la dictadura y al sometimiento; apenas una leve referencia de la chica opositora, de la facción que lucha contra los modos de La Ola, cuando dice a sus padres que deberían haber sido algo menos permisivos con su hermano pequeño, un gamberro maleducado. En todo caso, es una película digna de ser proyectada en las escuelas; siempre que vaya acompañada de un debate que sin duda fomenta, y sobre todo del comentario crítico de profesores que no rehúyan sus responsabilidades.
domingo, 27 de diciembre de 2009
EL TIGRE DE ESCHNAPUR / LA TUMBA INDIA
Der Tiger von Eschnapur / Das indische Grabmal (1959)
Dir.: Fritz Lang
Alemania Occidental / Francia / Italia
Fritz Lang entraba en la última (y breve) etapa de su carrera. De vuelta a Alemania, de vuelta de todo. De vuelta a los comienzos, cerrando el círculo: después de unas duras y frías películas en los USA sobre el egoísmo del ser humano, rueda un díptico de aventuras demodé. Exotismo hindú, espectacular colorido, argumento de novela. Inocencia no, ésta ya es imposible. Tampoco hay épica; no es la grave saga fundacional de Los Nibelungos, sino las intrigas de un reino que no le importa más que a los que por allí han ido a caer. Lang no se engaña. Toma distancia y deja que el relato, en sentido amplio, sea el único protagonista. Ni siquiera pretende ser emocionante, no puede calar con su desarrollo fugaz y su rápida sucesión de escenas. Sólo quiere enseñar el relato, el placer simple y puro de la aventura, sin necesidad de que el espectador se identifique con el héroe ni de que odie a los malos. Incluso el corte que provoca el ser dos películas, aunque fuera por motivos comerciales, crea esa distancia, rompiendo la emoción contando lo que pasará: "Escaparán de tan terrible muerte pero se enfrentarán a la siguiente historia: La tumba india", dice un rótulo al final de la primera. No se involucra en el relato, sino en la película que cuenta el relato.
Abundan la perspectiva frontal y los planos largos en los que los personajes son una parte más del decorado. Mejor dicho, del escenario. Del artificio que es el cine, presente en todo ese espacio vacío alrededor de los actores. Casi se esperaría oír eco en sus voces, como si se estuviera en el teatro. Es una representación y se presenta como tal, y así la conciencia del hecho del relato toma vida propia y supera al relato en sí. Es un documental del placer del relato en el que éste, en el fondo, no importa. La ficción del argumento, de tan evidente en una época sin la capacidad de asombro de los años 20, rompe el vínculo con el espectador y queda deshumanizada. No podría ser de otra manera en una época que ha perdido la inocencia. Pero la excepcionalidad de El tigre de Eschnapur / La tumba india no reside en ser un anacronismo nostálgico, sino en que es consciente de esto y, sobre todo, es sincera hasta el punto de ponerse en ridículo a sí misma. Y, sin embargo, es una experiencia de la que no puede uno reírse. La decantación de la esencia de lo que cuenta es tan absoluta que, salvo algunos momentos desaforados intensamente poéticos, golpea en la cabeza y no en el corazón, con los "colores primarios" de las emociones de las aventuras: hay amor incuestionable, terror real (¡los dos momentos con los leprosos/zombis!) y, más que nada, dos cosas. La primera es el sexo. El amor, en realidad, se basa sin más en la arrolladora presencia física de Debra Paget, en el deseo que provoca inevitablemente. Sus bailes, como el de Liliane Montevecchi en Los contrabandistas de Moonfleet, están entre los más agresivamente eróticos y sensuales de la Historia del cine; pero esta Historia no lo sabe porque está demasiado ocupada alabando el lugar común de Gilda. El sexo, Lang no tiene intención de ocultarlo a esas alturas de su vida, es lo que mueve todo. Si hubiera llegado activo a la década de 1970, no cabe duda de que sus películas habrían estado llenas de sangre y desnudos. El segundo "color primario" fundamental ya lo ofreció Lang sin envoltorio en sus últimas películas americanas: el egoísmo, las ansias de poder, el ser-más-a-cualquier-precio. Y aquí, pese a su esquematismo, no es una maldad de serial. Es tan "real" como en Mientras Nueva York duerme o Más allá de la duda. No es una cualidad de los personajes de un folletín: es la verdadera forma en la que Fritz Lang observa la vida. No hay cinismo, sino aceptación. Por eso se distancia. Muestra lo que ve en el fondo de todo, y lo ve en todas partes, en dramas sociales camuflados de thrillers y en aventuras aparentemente juveniles. Es lo que ha vivido. No puede involucrarse con unos personajes en los que no cree. Simplemente ejerce de arquitecto, les da un amplio espacio en pantalla y deja que todo, el cine, se presente por sí mismo. "Todo" es esa visión del ser humano y la falsa pero necesaria inocencia de seguir creyendo en el cine.
martes, 17 de noviembre de 2009
STUCK
Stuck (2007)
Dir.: Stuart Gordon
Canadá / USA
Una de las cosas que mejor hace el cine es enseñarnos lo que de otra forma nunca veríamos. O mostrarnos, haciendo público, aquello de lo que no se habla, o no se habla en todo su explícito detalle. Se puede hacer bajo la forma de un documental, o se puede hacer presentando los secretos de la sociedad en la ficción. La literatura lo hace también, pero hay sordideces que sólo vemos realmente, con un impacto verdadero, cuando las vemos en una pantalla. Aunque sean de mentira. Stuart Gordon, viejo conocido del fantástico más militante desde mediados de los 80, lleva una temporada poniendo miserias físicas y morales de nuestro tiempo en la cara de quien quiera verlas. Y resulta que funciona mucho mejor que en sus películas de terror -y que otro cine que pretende ser más socialmente crítico-, ejemplificando aquello de que lo más terrible está en la puerta de al lado, no en el más allá. ¿Qué enseña Stuck? Responde, con imágenes sin ambigüedad posible, a preguntas que cualquiera que no viva ciertas situaciones se hace inevitablemente cuando piensa en ellas: ¿cómo se limpia a un viejo en un asilo cuando se hace sus cosas encima?; ¿cómo llega un hombre medio a convertirse en vagabundo?; ¿de verdad hay gente así que trabaja de eso? En la realidad, no sería sorprendente descubrir que una virtuosa gerocultora, que es el amor de todos los ancianos a los que cuida, se dedica por las noches a meterse pastillas, a tirarse a delincuentes y a conducir borracha. Que sólo piensa en ella, y que su trabajo es una especie de burbuja moral alejada de su forma de vivir. En la realidad, a diario. En la ficción, raro. Y más raro aún en una película como Stuck, que se pasea por festivales de cine fantástico. ¿Quién podría esperar tal naturalidad en un thriller ultraviolento? Lo más curioso de todo es que la naturalidad, sin duda impostada y sensacionalista, pero no por eso menos natural, viene del guión. De nuevo, ¿quién iba a esperar que aquí podría haber un buen guión? Señala sin pudor excrecencias sociales -y literales-, pero a la vez se aleja del cine social, en el sentido del género establecido como tal, cuando decide mezclarlas con el puro terror. De la tensión entre el guión inteligente, imprevisible, por momentos prometedoramente brillante, y la dirección de puro directo-a-vídeo de Stuart Gordon, surge el extraño interés de sus últimas películas. Son historias con las que, digamos, por ejemplo, los hermanos Coen podrían haber apasionado a parte de la crítica, con su mejor y más personal manejo del material de partida. Pero Stuart Gordon es un director limitado, funcional, efectivo aunque sin un talento especial. Una vez se descubre la mecánica argumental de una secuencia, lo que a veces cuesta por una estupenda imprevisibilidad, se intuye cuál va a ser el siguiente plano, y el siguiente y el siguiente. De la mezcla de esa -sin duda eficaz- medianía con el atrevimiento de guiones que la superan ampliamente se genera la irritante potencia de sus últimas obras. No es habitual, y menos hoy, que el director, contratado en la actualidad en función de su capacidad pirotécnica, quede por debajo del guión. Aquí eso es sorpresa y extrañeza. El efectismo inserto en esos libretos recobra su función necesaria. El adocenamiento de la dirección de pura serie B se vuelve transgresión. La violencia vuelve a molestar.
¿Qué enseña Stuck? Responde, con imágenes sin ambigüedad posible, a preguntas que cualquiera que no viva ciertas situaciones se hace inevitablemente cuando piensa en ellas: ¿cómo se limpia a un viejo en un asilo cuando se hace sus cosas encima?; ¿cómo llega un hombre medio a convertirse en vagabundo?; ¿de verdad hay gente así que trabaja de eso? En la realidad, no sería sorprendente descubrir que una virtuosa gerocultora, que es el amor de todos los ancianos a los que cuida, se dedica por las noches a meterse pastillas, a tirarse a delincuentes y a conducir borracha. Que sólo piensa en ella, y que su trabajo es una especie de burbuja moral alejada de su forma de vivir. En la realidad, a diario. En la ficción, raro. Y más raro aún en una película como Stuck, que se pasea por festivales de cine fantástico. ¿Quién podría esperar tal naturalidad en un thriller ultraviolento? Lo más curioso de todo es que la naturalidad, sin duda impostada y sensacionalista, pero no por eso menos natural, viene del guión. De nuevo, ¿quién iba a esperar que aquí podría haber un buen guión? Señala sin pudor excrecencias sociales -y literales-, pero a la vez se aleja del cine social, en el sentido del género establecido como tal, cuando decide mezclarlas con el puro terror. De la tensión entre el guión inteligente, imprevisible, por momentos prometedoramente brillante, y la dirección de puro directo-a-vídeo de Stuart Gordon, surge el extraño interés de sus últimas películas. Son historias con las que, digamos, por ejemplo, los hermanos Coen podrían haber apasionado a parte de la crítica, con su mejor y más personal manejo del material de partida. Pero Stuart Gordon es un director limitado, funcional, efectivo aunque sin un talento especial. Una vez se descubre la mecánica argumental de una secuencia, lo que a veces cuesta por una estupenda imprevisibilidad, se intuye cuál va a ser el siguiente plano, y el siguiente y el siguiente. De la mezcla de esa -sin duda eficaz- medianía con el atrevimiento de guiones que la superan ampliamente se genera la irritante potencia de sus últimas obras. No es habitual, y menos hoy, que el director, contratado en la actualidad en función de su capacidad pirotécnica, quede por debajo del guión. Aquí eso es sorpresa y extrañeza. El efectismo inserto en esos libretos recobra su función necesaria. El adocenamiento de la dirección de pura serie B se vuelve transgresión. La violencia vuelve a molestar. Sí, Stuck duele. Hay ensañamiento y hay morbo, acumulando hasta el exceso detalles y momentos desagradables, pero con un raro empaque que aparenta desviarlos de la superficialidad habitual, de la que al menos el guionista se aleja conscientemente. Y hay una brutal moralina, herencia hipertrofiada y mejorada de los tiempos de Gordon en el cine de terror, del que también viene la sensación de fatalismo inevitable, que asusta porque se conoce verdadera. La protagonista de Stuck -y de hecho todos los personajes- sólo mira por sí misma, hasta extremos paroxísticos. Pero la fuerza en la base es que, en el fondo, se entiende que no es una exageración paródica. Y aquí viene otra clave: la despiadada historia se inspira en hechos reales. ¿Sorprende descubrirlo? No. Casi es irrelevante, porque se sabe que podría pasar lo que se cuenta. El egoísmo radical, casi solipsista en su exclusivismo ontológico -sólo existo yo, o sólo yo soy bueno y tengo razón-, es uno de las características más claras de nuestro tiempo. Una de las mayores bazas de la desorientación que provoca el último Gordon es que, a pesar de todo esto, su estilo no es realista. No busca una sordidez recargada y sucia puede que más acorde con lo que cuenta, sino que se mantiene fiel a la narrativa del fantástico. No existe aquí el creativo y salvaje feísmo de Paul Schrader, con el que su obra reciente se emparentaría, Stuart Gordon casi a modo de primo del pueblo. Desnuda miserias psicosociales auténticas con la forma del gore más efectista y, por momentos, burdo. Y la fórmula le funciona. Sus últimas películas, King of the ants, Edmond y Stuck, con toda su irregularidad y mediocridad latente, están entre las más incómodas de la década. Un mérito destacable en la época del torture porn y del espectador de vuelta de todo. Por eso hay que indagar por qué funcionan.
Sí, Stuck duele. Hay ensañamiento y hay morbo, acumulando hasta el exceso detalles y momentos desagradables, pero con un raro empaque que aparenta desviarlos de la superficialidad habitual, de la que al menos el guionista se aleja conscientemente. Y hay una brutal moralina, herencia hipertrofiada y mejorada de los tiempos de Gordon en el cine de terror, del que también viene la sensación de fatalismo inevitable, que asusta porque se conoce verdadera. La protagonista de Stuck -y de hecho todos los personajes- sólo mira por sí misma, hasta extremos paroxísticos. Pero la fuerza en la base es que, en el fondo, se entiende que no es una exageración paródica. Y aquí viene otra clave: la despiadada historia se inspira en hechos reales. ¿Sorprende descubrirlo? No. Casi es irrelevante, porque se sabe que podría pasar lo que se cuenta. El egoísmo radical, casi solipsista en su exclusivismo ontológico -sólo existo yo, o sólo yo soy bueno y tengo razón-, es uno de las características más claras de nuestro tiempo. Una de las mayores bazas de la desorientación que provoca el último Gordon es que, a pesar de todo esto, su estilo no es realista. No busca una sordidez recargada y sucia puede que más acorde con lo que cuenta, sino que se mantiene fiel a la narrativa del fantástico. No existe aquí el creativo y salvaje feísmo de Paul Schrader, con el que su obra reciente se emparentaría, Stuart Gordon casi a modo de primo del pueblo. Desnuda miserias psicosociales auténticas con la forma del gore más efectista y, por momentos, burdo. Y la fórmula le funciona. Sus últimas películas, King of the ants, Edmond y Stuck, con toda su irregularidad y mediocridad latente, están entre las más incómodas de la década. Un mérito destacable en la época del torture porn y del espectador de vuelta de todo. Por eso hay que indagar por qué funcionan.
martes, 10 de noviembre de 2009
Apuntes para el encumbramiento de Walter Hill
 ¿Acaso no existen ya los artesanos en los que se puede descubrir arte, como en los tiempos de reivindicación de John Ford o Howard Hawks? En el cine americano moderno ¿tan autoevidentes son los autores, y diferenciables de los directores simplemente currantes? ¿Existe un hiato de este tipo de cineastas entre la segunda mitad de los 70 y la actualidad, como podría parecer por su falta de reconocimiento? No. Sigue habiendo grandes creadores dentro de los márgenes de la industria, en un estilo idéntico al de los reivindicados en aquellos primeros años de la teoría del auteur. Como Walter Hill. Un hombre sin detractores, pero cuya valoración no suele ir más allá del "un estupendo director de cine de acción". Como con aquellos grandes, el error es de miopía, es asociar su mérito a los géneros, a la pura efectividad, a un simple cine comercial por más bien hecho que esté. O el error es infravalorar ese mérito. Toda su obra, más allá de géneros, es salvajemente coherente y unitaria. Su propia humildad es equiparable también a la de los maestros clásicos, sin dar demasiadas explicaciones de su cine: ¡que él (porque es masculino) se explique por sí mismo! Resulta casi anacrónico verle hablar de estudios y productores, de tiempos de rodaje; pero es en esos términos en los que se refiere a sus películas. Siempre dejando pequeñas pistas sobre su personalidad creadora.
¿Acaso no existen ya los artesanos en los que se puede descubrir arte, como en los tiempos de reivindicación de John Ford o Howard Hawks? En el cine americano moderno ¿tan autoevidentes son los autores, y diferenciables de los directores simplemente currantes? ¿Existe un hiato de este tipo de cineastas entre la segunda mitad de los 70 y la actualidad, como podría parecer por su falta de reconocimiento? No. Sigue habiendo grandes creadores dentro de los márgenes de la industria, en un estilo idéntico al de los reivindicados en aquellos primeros años de la teoría del auteur. Como Walter Hill. Un hombre sin detractores, pero cuya valoración no suele ir más allá del "un estupendo director de cine de acción". Como con aquellos grandes, el error es de miopía, es asociar su mérito a los géneros, a la pura efectividad, a un simple cine comercial por más bien hecho que esté. O el error es infravalorar ese mérito. Toda su obra, más allá de géneros, es salvajemente coherente y unitaria. Su propia humildad es equiparable también a la de los maestros clásicos, sin dar demasiadas explicaciones de su cine: ¡que él (porque es masculino) se explique por sí mismo! Resulta casi anacrónico verle hablar de estudios y productores, de tiempos de rodaje; pero es en esos términos en los que se refiere a sus películas. Siempre dejando pequeñas pistas sobre su personalidad creadora. No basta con ser personal. Hay que tener una visión; algo que contar y una buena manera de hacerlo, que podría decir él. Clint Eastwood o Sidney Lumet son oficialmente los últimos estandartes de la escuela clásica americana. Ron Howard, en todo su inane academicismo, y Walter Hill serían los siguientes en la genealogía. Tarantino, con Hill como una de sus principales influencias, también retoma una manera seria -digna- y clásica, alejada de las modas, de entender el cine. En una hipotética oposición entre dos maneras clásicas -históricas- de entender el cine, él va por la vía de la nouvelle vague, mezclada con el amor por el cine "mal visto", en los sentidos más amplios de la expresión. Walter Hill tira por la vía puramente americana, fusionada con una modernidad estética discreta pero poderosa. Como representante del clasicismo bien entendido, no es un reaccionario ni un nostálgico, sino que cree que los valores y las formas del western y del cine de gangsters son los mejores para hablar del Bien y del Mal y para dotar de potencia al relato. Relato del individuo. En última instancia, paralela a la otra última del placer del relato puro, sus películas tratan siempre sobre individuos. Radicalmente anticlasista y antirracista, es siempre irrelevante que sus personajes sean blancos o negros -excepto por motivos históricos-, hombres o mujeres, policías o ladrones. Músicos o espectadores. Todos son ambiguos y luchan cada uno por un objetivo basado en una ética en la que creen hasta el fin... el cual siempre justifica los medios. ¡Es el espíritu americano! Espíritu en el que, por supuesto, hay unos personajes tajantes: los Malos. Esos sí que no se andan con chiquitas, ni dudan ni de ellos se duda. Su primera reacción es siempre matar; pero no será que no avisaba su mirada febril de yonqui, su pelo estropajoso, su pendiente barriobajero. Son Malos absolutos, pero a diferencia del lugar común del cine de acción barato con el que se pueden confundir fácilmente, aquí no lo son por contraposición a los Buenos, sencillamente porque no los hay. Son Malos por sí mismos, porque es su papel no ya en la película, sino en el sistema del mundo tal y como lo entiende Walter Hill. Sí, él en persona, porque escribe sus propios guiones. Las muertes son gratuitas pero, a diferencia del cine de acción burdo, sin serlo: todas tienen cierto nivel de carga simbólica. Criminal mata a policía, policía mata a criminal, criminal mata a criminal. Siempre la ley, ese estorbo que sólo sirve para darle a cada uno un disfraz diferente, bajo el cual todos se comportan a su manera y siguiendo una moral firme y auténtica, alejada de convencionalismos legales. Todos menos los Malos. Son caos y destrucción. No se necesita a la Ley para ver quiénes son, ni siquiera necesitan un disfraz de policía o criminal, aunque los utilicen indistintamente. Son, literalmente, demonios. Y no sólo en la Ley americana, sino en una Ley general: existen y son reconocidos de la misma manera en la URSS de Danko: Calor rojo (Red heat, 1988). La Ley demuestra su universalidad en la traducción de una historia de samurais en El último hombre (The last man standing, 1996).
No basta con ser personal. Hay que tener una visión; algo que contar y una buena manera de hacerlo, que podría decir él. Clint Eastwood o Sidney Lumet son oficialmente los últimos estandartes de la escuela clásica americana. Ron Howard, en todo su inane academicismo, y Walter Hill serían los siguientes en la genealogía. Tarantino, con Hill como una de sus principales influencias, también retoma una manera seria -digna- y clásica, alejada de las modas, de entender el cine. En una hipotética oposición entre dos maneras clásicas -históricas- de entender el cine, él va por la vía de la nouvelle vague, mezclada con el amor por el cine "mal visto", en los sentidos más amplios de la expresión. Walter Hill tira por la vía puramente americana, fusionada con una modernidad estética discreta pero poderosa. Como representante del clasicismo bien entendido, no es un reaccionario ni un nostálgico, sino que cree que los valores y las formas del western y del cine de gangsters son los mejores para hablar del Bien y del Mal y para dotar de potencia al relato. Relato del individuo. En última instancia, paralela a la otra última del placer del relato puro, sus películas tratan siempre sobre individuos. Radicalmente anticlasista y antirracista, es siempre irrelevante que sus personajes sean blancos o negros -excepto por motivos históricos-, hombres o mujeres, policías o ladrones. Músicos o espectadores. Todos son ambiguos y luchan cada uno por un objetivo basado en una ética en la que creen hasta el fin... el cual siempre justifica los medios. ¡Es el espíritu americano! Espíritu en el que, por supuesto, hay unos personajes tajantes: los Malos. Esos sí que no se andan con chiquitas, ni dudan ni de ellos se duda. Su primera reacción es siempre matar; pero no será que no avisaba su mirada febril de yonqui, su pelo estropajoso, su pendiente barriobajero. Son Malos absolutos, pero a diferencia del lugar común del cine de acción barato con el que se pueden confundir fácilmente, aquí no lo son por contraposición a los Buenos, sencillamente porque no los hay. Son Malos por sí mismos, porque es su papel no ya en la película, sino en el sistema del mundo tal y como lo entiende Walter Hill. Sí, él en persona, porque escribe sus propios guiones. Las muertes son gratuitas pero, a diferencia del cine de acción burdo, sin serlo: todas tienen cierto nivel de carga simbólica. Criminal mata a policía, policía mata a criminal, criminal mata a criminal. Siempre la ley, ese estorbo que sólo sirve para darle a cada uno un disfraz diferente, bajo el cual todos se comportan a su manera y siguiendo una moral firme y auténtica, alejada de convencionalismos legales. Todos menos los Malos. Son caos y destrucción. No se necesita a la Ley para ver quiénes son, ni siquiera necesitan un disfraz de policía o criminal, aunque los utilicen indistintamente. Son, literalmente, demonios. Y no sólo en la Ley americana, sino en una Ley general: existen y son reconocidos de la misma manera en la URSS de Danko: Calor rojo (Red heat, 1988). La Ley demuestra su universalidad en la traducción de una historia de samurais en El último hombre (The last man standing, 1996). Walter Hill posee la depuración narrativa de Fritz Lang, con idéntico talento expositivo, sobriedad, gusto por las súbitas explosiones de violencia. Y, además, autoconsciencia. ¡Siempre sabe lo que quiere y el material con el que está trabajando! ¿Y lo absurdo de esta historia? ¡Llevémosla al límite con honestidad y compromiso! ¿Y si se ríen de esto? ¡Como para no reírse! Sabe perfectamente a lo que juega. Por eso su cine es tan sólido, con diálogos redondos herederos del mejor cine clásico y con historias que desde el principio saben a dónde quieren llegar. Otro rasgo propio del cine clásico, saltando el importante capítulo de los colaboradores regulares: los actores. El repetido uso de secundarios reconocibles sigue la tradición del western y de todo cine de género americano, y genera familiaridad con su universo personal. Además, los protagonistas siempre son llamativos, físicamente o por su manera de tratar con el mundo. Pero ahora hay que insistir en la solidez. Técnicamente perfecto, ni un plano de más, todos los encuadres ajustados, brillantes secuencias de acción, destellos de humanidad tan discretos -pero fuertes- como él. El montaje como instrumento, frente al montaje como (mala) estrella del cine de acción contemporáneo más grosero. Porque el cine de Walter Hill está alejadísimo de la vulgaridad del cine comercial y de la moda. Sí, incorpora las estéticas características de una época en sus películas, pero siempre con estilo propio y con una base incorruptible de clasicismo intemporal. Trabaja con anacronismos pintados con imaginerías contemporáneas que hace suyas, no dejando que sean ellas las dominantes. Tensiones entre dominaciones y servidumbres, entre sobriedad y agresividad... entre fuerte personalidad y exigencias del mercado. Siempre dignidad, inteligencia y honestidad. Un saber estar. Y una gran coherencia, llegando incluso a retirar su nombre de una película que ya no siente suya por la intervención del estudio: Supernova (2000). Su propia sencillez y fidelidad a unos principios que, en el fondo y en parte por herencia del western y del comic, son bastante míticos, genera a veces iconos culturales, unos ya con reconocimiento y otros todavía no. El exitoso subgénero de las buddy movies es una degeneración superficial de Límite: 48 horas (48 Hrs., 1982), con la pareja de opuestos, que allí para nada lo eran, envueltos en una trama criminal. Su secuela explota lo que toda secuela debería explotar: la autorreferencia, la autorreflexión sobre la obra propia y sobre el género de todos. Johnny el Guapo (Johnny Handsome, 1989) lleva al extremo su ya de por sí radical tesis del individuo único, sin importar raza, sexo o profesión y, en este caso, ni aspecto físico deforme: uno es como es por dentro, y punto. Traición sin límites (Extreme prejudice, 1987) recupera y reintepreta el cine fronterizo de Peckinpah y la épica de Leone para las nuevas generaciones, antes de que se den cuenta de que es lo que necesitan. Los amos de la noche (The Warriors, 1979) y Calles de fuego (Streets of fire, 1984), y en este sentido prácticamente todas sus películas, entendieron la sensibilidad de la cultura popmoderna y la épica postmoderna muchos años antes que los demás. Eso por no hablar de su trabajo en la saga de Alien. Y así.
Walter Hill posee la depuración narrativa de Fritz Lang, con idéntico talento expositivo, sobriedad, gusto por las súbitas explosiones de violencia. Y, además, autoconsciencia. ¡Siempre sabe lo que quiere y el material con el que está trabajando! ¿Y lo absurdo de esta historia? ¡Llevémosla al límite con honestidad y compromiso! ¿Y si se ríen de esto? ¡Como para no reírse! Sabe perfectamente a lo que juega. Por eso su cine es tan sólido, con diálogos redondos herederos del mejor cine clásico y con historias que desde el principio saben a dónde quieren llegar. Otro rasgo propio del cine clásico, saltando el importante capítulo de los colaboradores regulares: los actores. El repetido uso de secundarios reconocibles sigue la tradición del western y de todo cine de género americano, y genera familiaridad con su universo personal. Además, los protagonistas siempre son llamativos, físicamente o por su manera de tratar con el mundo. Pero ahora hay que insistir en la solidez. Técnicamente perfecto, ni un plano de más, todos los encuadres ajustados, brillantes secuencias de acción, destellos de humanidad tan discretos -pero fuertes- como él. El montaje como instrumento, frente al montaje como (mala) estrella del cine de acción contemporáneo más grosero. Porque el cine de Walter Hill está alejadísimo de la vulgaridad del cine comercial y de la moda. Sí, incorpora las estéticas características de una época en sus películas, pero siempre con estilo propio y con una base incorruptible de clasicismo intemporal. Trabaja con anacronismos pintados con imaginerías contemporáneas que hace suyas, no dejando que sean ellas las dominantes. Tensiones entre dominaciones y servidumbres, entre sobriedad y agresividad... entre fuerte personalidad y exigencias del mercado. Siempre dignidad, inteligencia y honestidad. Un saber estar. Y una gran coherencia, llegando incluso a retirar su nombre de una película que ya no siente suya por la intervención del estudio: Supernova (2000). Su propia sencillez y fidelidad a unos principios que, en el fondo y en parte por herencia del western y del comic, son bastante míticos, genera a veces iconos culturales, unos ya con reconocimiento y otros todavía no. El exitoso subgénero de las buddy movies es una degeneración superficial de Límite: 48 horas (48 Hrs., 1982), con la pareja de opuestos, que allí para nada lo eran, envueltos en una trama criminal. Su secuela explota lo que toda secuela debería explotar: la autorreferencia, la autorreflexión sobre la obra propia y sobre el género de todos. Johnny el Guapo (Johnny Handsome, 1989) lleva al extremo su ya de por sí radical tesis del individuo único, sin importar raza, sexo o profesión y, en este caso, ni aspecto físico deforme: uno es como es por dentro, y punto. Traición sin límites (Extreme prejudice, 1987) recupera y reintepreta el cine fronterizo de Peckinpah y la épica de Leone para las nuevas generaciones, antes de que se den cuenta de que es lo que necesitan. Los amos de la noche (The Warriors, 1979) y Calles de fuego (Streets of fire, 1984), y en este sentido prácticamente todas sus películas, entendieron la sensibilidad de la cultura popmoderna y la épica postmoderna muchos años antes que los demás. Eso por no hablar de su trabajo en la saga de Alien. Y así. Todas las variables externas, como hicieron John Ford, Fritz Lang, Anthony Mann, Howard Hawks o Robert Aldrich, como hacían Don Siegel, Michael Winner o Arthur Penn, como aún hacen William Friedkin o Sidney Lumet, las utiliza para su beneficio. Se permite escoger entre lo que la industria le ofrece y le deja. Y él se escribe sus guiones y habla de lo que necesita hablar. Incapaz de hacer una mala película, ni siquiera una mediocre, es probablemente el mejor director norteamericano de los últimos 35 años: en el sentido de aquellos.
Todas las variables externas, como hicieron John Ford, Fritz Lang, Anthony Mann, Howard Hawks o Robert Aldrich, como hacían Don Siegel, Michael Winner o Arthur Penn, como aún hacen William Friedkin o Sidney Lumet, las utiliza para su beneficio. Se permite escoger entre lo que la industria le ofrece y le deja. Y él se escribe sus guiones y habla de lo que necesita hablar. Incapaz de hacer una mala película, ni siquiera una mediocre, es probablemente el mejor director norteamericano de los últimos 35 años: en el sentido de aquellos.
sábado, 3 de octubre de 2009
Nosotros somos los nazis
Inglourious Basterds (2009)
Dir.: Quentin Tarantino
USA / Alemania
El final de Malditos bastardos es uno de los mejores de todo el cine. En él, Tarantino nos enseña a la cara algo que venía sugiriendo desde el principio: que nosotros somos los nazis. Todo empieza un par de horas antes, con una banda de ocho judíos con la única misión de matar alemanes. Matar, sin más. ¿Estrategia militar, necesidad política? ¿Muestra poco fina de superioridad moral, acaso? No, puro asesinato revanchista. Es un sueño cumplido (en el cine) sin sutilezas: el de la víctima que busca venganza ciega, como un animal. Una víctima que tiene carta blanca porque, por muy cruel que sea, siempre será mejor que el asesino. Harto de las medias tintas del cine de clase media sobre la Segunda Guerra Mundial, siempre con matizaciones moralistas y cierto cargo de conciencia (ni en la venganza hay que rebajarse al nivel del psicópata... aunque lo pida el cuerpo), Tarantino hace una película conscientemente catártica, en la que disfrutamos con la violencia sobre los monstruos nazis. Violencia gratuita, como la que ellos mostraban. Además, y no es casualidad, junto al espíritu paródico, muchos de los soldados alemanes son los más humanos que se ven en una pantalla desde La cruz de hierro; son más reales y, por eso, su muerte se disfruta más. Se lo merecen, ¿no? Y los judíos también merecen su revancha, ¿no? Total, sólo es una película, ¿no? ¡Ficción! ¿No?
En la sala de cine se estrena una película que consiste, simplemente, en un héroe alemán matando a trescientos enemigos. Los nazis tienen la mejor experiencia entre butacas de su vida, mientras la tensión cinematográfica va subiendo con mano maestra. Entonces, vemos a Hitler saltando y carcajeándose con cada muerte, y en él nos reconocemos a nosotros mismos viendo a judíos matar nazis. La película Malditos bastardos termina ahí, y ahí se nos congela la sonrisa. Porque Tarantino nos ha mostrado sin error posible que somos como el loco dictador alemán. El propio Tarantino es como él. La película que estamos viendo termina como tal, y desde ahí se muestra desnuda como lo que es: un salvaje juego de diversión y culpa. Porque ya no es una película de ficción sin más, es un ensayo -sólo se puede entender de verdad a Tarantino habiendo entendido antes a Godard- sobre nuestra actitud ante el cine y la necesidad que de él, y de la ficción y el arte en general, tenemos;. La épica y brutal catarsis que sigue, en la que dos planes para volar el edificio suceden a la vez, rápidamente, sigue a pesar de todo funcionando a nivel físico: ¿cómo no ser feliz viendo a unos judíos ametrallar con ensañamiento a los líderes del Tercer Reich? ¿Ver abrasados al más puro estilo Carrie -referencia consciente, sólo se puede entender a Tarantino habiendo entendido antes a De Palma- a toda esa panda de decadentes monstruos? Pero la catarsis también es intelectual (y hasta poética: la imagen y el sonido de Shosanna proyectado sobre el humo), porque nos acaban de decir que somos como los nazis y ahora están muriendo atrozmente los nazis. Atamos cabos. Todo el equipo que ha hecho Malditos bastardos es también como ellos, ¿merecemos morir todos? Contradicciones maestras que sólo los grandes artistas de cada época, y Tarantino es EL director de nuestra época, siempre arrastran, y que sólo ellos consiguen plasmar con el preciso equilibrio que genera la tensión artística. Pero es todo ficción, es sólo un juego. ¿No? No. ¿No? Verhoeven sugirió la parodia del cine moderno de nazis en El libro negro, que ya sutilmente nos humillaba a los espectadores por haber convertido algo tan horrible en un frívolo entretenimiento burgués que, encima, pretende hipócritamente ser todo lo contrario a una diversión. Verhoeven lo conseguía transformando el subgénero directamente en una película de aventuras que todos disfrutábamos con la conciencia histórica y moral tranquila. Sin embargo, mientras tanto, él nos estaba insultando porque sabía que tomábamos en serio lo que él había hecho en serio pero que, en el fondo, había hecho como una sátira brutal del entretenimiento de nuestra época y que sólo podía tomarse así... salvo que fuéramos los burgueses decadentes que él sabía muy bien que éramos. Tarantino toma el relevo dándole una vuelta de tuerca, y plantea el subgénero nazi directamente como una parodia; una parodia tremendamente realista. Además de por la humanización, también porque aquí se distingue claramente, no sólo de forma implícita como en El libro negro, entre realidad y ficción. Verhoeven nos mostraba allí una realidad que funcionaba (inconscientemente, al menos para el espectador) como pura ficción, y Tarantino hace lo contrario: nos muestra una pura ficción (conscientemente, para él y para el espectador) que funciona como realidad. Porque Malditos bastardos habla de nosotros, de él, a través de un aparato que grita "esto es todo una broma y quiero que estéis dentro conmigo". Y cuando nos tiene cogidos en su (nuestro) juego, nos dice que somos todos unos nazis, en la más brillante reflexión sobre la violencia en la cultura desde las películas de Michael Haneke. Pero él no se distancia y se pone por encima, a diferencia de Haneke. No; él es el capitán que se hunde con el barco, que admite humildemente sus miserias pero las acepta como parte de su humanidad. Está MAL disfrutar con esto, pero a la vez está BIEN. Y al final defiende la catarsis, para los nazis y para nosotros. Todos estamos felices, liberados, unidos en nuestra humanidad por el festival de la venganza. Todos menos el héroe de guerra que mató de verdad a esas trescientas personas, que no puede soportar ver esa masacre en pantalla porque sabe que no eran personajes -pero ahora lo son, ¿no?-, sino seres humanos. ¿Está justificando Tarantino la violencia y la venganza como catarsis? Claro. Pero sólo en la ficción. Y al mismo tiempo que justifica el uso de la violencia en el cine con una inteligencia (cómplice) nunca antes vista, muestra honestamente, aunque a su manera y siempre en relación con el cine, la otra cara de la moneda: la de la violencia real.
Pero es todo ficción, es sólo un juego. ¿No? No. ¿No? Verhoeven sugirió la parodia del cine moderno de nazis en El libro negro, que ya sutilmente nos humillaba a los espectadores por haber convertido algo tan horrible en un frívolo entretenimiento burgués que, encima, pretende hipócritamente ser todo lo contrario a una diversión. Verhoeven lo conseguía transformando el subgénero directamente en una película de aventuras que todos disfrutábamos con la conciencia histórica y moral tranquila. Sin embargo, mientras tanto, él nos estaba insultando porque sabía que tomábamos en serio lo que él había hecho en serio pero que, en el fondo, había hecho como una sátira brutal del entretenimiento de nuestra época y que sólo podía tomarse así... salvo que fuéramos los burgueses decadentes que él sabía muy bien que éramos. Tarantino toma el relevo dándole una vuelta de tuerca, y plantea el subgénero nazi directamente como una parodia; una parodia tremendamente realista. Además de por la humanización, también porque aquí se distingue claramente, no sólo de forma implícita como en El libro negro, entre realidad y ficción. Verhoeven nos mostraba allí una realidad que funcionaba (inconscientemente, al menos para el espectador) como pura ficción, y Tarantino hace lo contrario: nos muestra una pura ficción (conscientemente, para él y para el espectador) que funciona como realidad. Porque Malditos bastardos habla de nosotros, de él, a través de un aparato que grita "esto es todo una broma y quiero que estéis dentro conmigo". Y cuando nos tiene cogidos en su (nuestro) juego, nos dice que somos todos unos nazis, en la más brillante reflexión sobre la violencia en la cultura desde las películas de Michael Haneke. Pero él no se distancia y se pone por encima, a diferencia de Haneke. No; él es el capitán que se hunde con el barco, que admite humildemente sus miserias pero las acepta como parte de su humanidad. Está MAL disfrutar con esto, pero a la vez está BIEN. Y al final defiende la catarsis, para los nazis y para nosotros. Todos estamos felices, liberados, unidos en nuestra humanidad por el festival de la venganza. Todos menos el héroe de guerra que mató de verdad a esas trescientas personas, que no puede soportar ver esa masacre en pantalla porque sabe que no eran personajes -pero ahora lo son, ¿no?-, sino seres humanos. ¿Está justificando Tarantino la violencia y la venganza como catarsis? Claro. Pero sólo en la ficción. Y al mismo tiempo que justifica el uso de la violencia en el cine con una inteligencia (cómplice) nunca antes vista, muestra honestamente, aunque a su manera y siempre en relación con el cine, la otra cara de la moneda: la de la violencia real. Death proof ya terminaba con una paliza tremenda, con nada más que una paliza. Ése era el mensaje final, el clímax de todo. Aquí profundiza y argumenta, pero en el fondo habla de (y glorifica a) la misma función del cine: la catártica. Así está madurando Tarantino, con una cada vez mayor reflexión sobre su cine y el cine y su función. Y por eso se permite decir en el plano final, después de una escena muy explícita (la esvástica grabada en la frente de Landa) a modo de coda a la radical catarsis previa, por eso puede decir: "Ésta es mi obra maestra". No lo es. Y él lo sabe, y nosotros lo sabemos. Pero lo ha sido durante la catarsis, algo tan pasajero como necesario, y él lo sabe, y nosotros lo sabemos.
Death proof ya terminaba con una paliza tremenda, con nada más que una paliza. Ése era el mensaje final, el clímax de todo. Aquí profundiza y argumenta, pero en el fondo habla de (y glorifica a) la misma función del cine: la catártica. Así está madurando Tarantino, con una cada vez mayor reflexión sobre su cine y el cine y su función. Y por eso se permite decir en el plano final, después de una escena muy explícita (la esvástica grabada en la frente de Landa) a modo de coda a la radical catarsis previa, por eso puede decir: "Ésta es mi obra maestra". No lo es. Y él lo sabe, y nosotros lo sabemos. Pero lo ha sido durante la catarsis, algo tan pasajero como necesario, y él lo sabe, y nosotros lo sabemos.